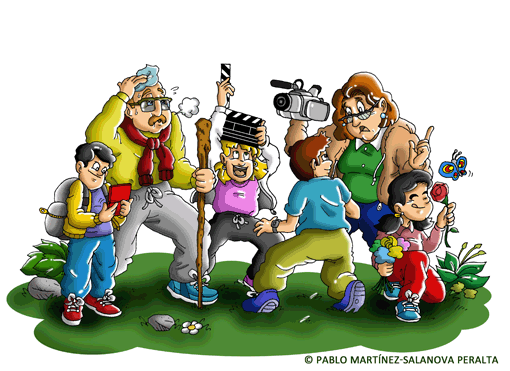
Y un día salieron e hicieron una
película. Aquel alborozado día para unos, fatídico para
otros, según quién la historia cuente, quedó en el recuerdo
de toda la clase y en el de sus familias, en la memoria de
los sufridos maestros, en los anales de la escuela, y en el
informe elevado por el director, Doncarlosmari, a las
autoridades educativas provinciales que, empolvado se
encuentra probablemente archivado en algún inhóspito
almacén.
Los hechos fueron muy comentados en
los mentideros locales, en los mercados, casinos,
peluquerías y tiendas de ultramarinos. Las generaciones
venideras y quienes consulten las hemerotecas, pueden
cotejar este relato con lo publicado en la prensa provincial
en el dominical correspondiente a la semana en que
sucedieron los, según para quién, funestos, divertidos,
aciagos, vaticinados, lamentables o imborrables hechos.
Algún erudito, sea experto en didáctica o en dirección
cinematográfica puede pensar que don Honorato, doña Purita,
la clase entera, es decir, Rosarito, Gustavín, Abdulá,
Maripili, Mijail, Rosarito, Abdulá «el otro», Manolín,
Maripili, Ricardito, Mariloli, Fátima, Akira, Pepillo y los
demás hicieron lo que debían, cumplieron con los consejos
más modernos de la pedagogía y, sobre todo, que fueron
inmensamente felices en un soleado día lleno de actividades
fuera de la escuela, en contacto con la naturaleza y en la
práctica de habilidades que les permitieron adentrarse en el
apasionante mundo del cine y sus entresijos.
Sin embargo, como en todo, y más en
asuntos escolares, las cosas comenzaron mucho antes. En una
escuela, cualquier actividad que se precie, se inicia con un
detallado proyecto que debe ser iniciativa de alguien, ya
sea sugerido u obligado por la autoridad (Ministerio,
Inspección, director) o por las circunstancias (navidad,
carnaval, día de la madre y otros…), o producto de la
creatividad de algún maestro o maestra irresponsable, que
cree fervientemente en la didáctica pero que no sabe, cuando
aborda una actividad de este tipo, dónde se mete ni los
peligros que entraña cualquier contingencia realizada con
niños, por los niños o para los niños (se entiende que
igualmente con, por y para niñas, claro).
Tras el proyecto antes mencionado, «un
mínimo de seis folios en Word, interlineado normal, tipo de
letra Times New Roman, 12», entregado por conducto
reglamentario a dirección, es necesario esperar el tiempo
consabido, no menos de un mes, en el que todo debe pasar la
tramitación ordinaria, hasta llegar a inspección, firma y
sella, etc., y volver a la escuela con el visto bueno, o no,
según a la inspección le dé o no por ahí. Tras ello,
superados permisos, consejos de dirección y del claustro
completo, las exhortaciones amistosas de don Prudencio, un
maestro a punto de jubilarse «estoy de de vuelta de todo»,
oídas las pesimistas recomendaciones de Paquita, la
conserje, que sabe más que la mayoría de asuntos escolares,
y la consabida reunión con los padres, las madres más bien,
se inicia el procedimiento en la clase.
En esta ocasión, extraño pero cierto,
ninguna madre, ni siquiera la de Manolín, se prestó para la
aventura. La inspectora, Doña Josefina, tenía otras cosas en
qué pensar y no solamente les dio el permiso con celeridad,
sin refunfuñar, sino que les deseó suerte y «que Dios les
acompañe», les dijo, eso sí, con cierto retintín. El
director, Doncarlosmari se ofreció sorpresivamente a
ayudarles en el empeño y puso a su disposición los disfraces
de la escuela, las pinturas de maquillaje que sobraron del
último carnaval y la cámara de filmación que, como oro en
paño, sin desembalar, guardaba con siete llaves en su
despacho.
Animados por estos fructuosos
prolegómenos, doña Purita y don Honorato, madre y padre de
la idea, respectivamente, se dispusieron a ponerla en
práctica. ¡Qué gran ingenuidad la de estos maestros al no
sospechar que cuando algo va demasiado bien, se puede torcer
repentinamente y comenzar a ir algo peor, y que cuando los
acontecimientos comienzan a ir peor, tienden a deslizarse
hacia el abismo como los juguetones ríos de montaña y acabar
en caída libre en algún insospechado abismo!. Pero no
elucubremos todavía, veamos la botella medio llena, seamos
positivos y no nos adelantemos a los hechos.
Los problemas, en principio, fueron de
orden técnico. Don Honorato poseía cierta experiencia
teatral y cinematográfica, ya había organizado teatro en la
escuela y su participación como extra en «55 días en Pekín»
fue memorable, disfrazado de chino entre otros dos mil
quinientos meritorios más. Le quedaron imborrables
recuerdos, horas y horas de repetir la misma escena, sin más
condumio que un bocadillo de mortadela para las veinticuatro
horas del día, los sufrimientos de unas jornadas al sol, el
frío o la lluvia y los cinco duros que la Samuel Bronston
Productions daba como salario al final de cada jornada.
Doña Purita, por su parte, en sus años
mozos, además de infinidad de kilómetros de crochet,
habilidad en la que la instruyó su santa madre doña
Benedicta, tenía en su haber numerosos pinitos literarios,
poemas de juventud en los que plasmó fogosamente su ardorosa
y platónica pasión por Gustavo Adolfo Bécquer (1) y sus
inspiraciones románticas. Ya de maestra, dedicó infinitos
esfuerzos y sinsabores a llevar la poesía, el teatro, la
caligrafía y el punto de cruz a las aulas, en las que sus
alumnos recitaron a los clásicos griegos, a los escritores
del Siglo de Oro y a los románticos más románticos; en
ocasiones, una vez al año, dirigió representaciones de
dramas y autos sacramentales, tanto de escritores muy
conocidos como de su propia inspiración y autoría,
silenciada la mayor parte de las veces por modestia. En
todos los casos, la maestra dedicaba su más ferviente
vocación a que todo saliera mejor que mejor, fabricaba los
decorados, diseñaba, cortaba y cosía los vestuarios de los
actores, a los que ella elegía, aconsejaba, ensayaba, daba
algunos coscorrones y besaba sonoramente tras la función, en
el mismo escenario, ante un auditorio de padres, madres y
abuelas, entregados en el aplauso interminable a sus hijas,
hijos, nietas y nietos.
El mayor éxito literario de doña
Purita fue, sin embargo, cuando ganó el primer premio en
aquellos «Juegos florales» (2) que organizó el ayuntamiento,
más bien el alcalde, de su pueblo, para el día de la fiesta
patronal. Se explayó a gusto la joven maestra en
endecasílabos sobre los condes de Pisuerga y sus virtudes
cristianas, el indómito castillo que coronaba los riscos
como reducto de defensa contra el infiel, y las
imperecederas virtudes de los pobladores de aquella
«ancestral, incomparable, señorial, histórica y fiel
comarca». Fue felicitada en un acto público en el que su
familia lloró de emoción y las autoridades municipales le
concedieron un diploma acreditativo y dos sonoros y
emocionados besos de doña Filomena, consorte por muchos años
del alcalde, oídos con nitidez incluso por los de la última
fila.
Pero volvamos a nuestro asunto. La
clase entera recibió con alborozo la noticia de hacer una
película; se disparó la imaginación hacia monstruos,
extraterrestres, princesas, brujas y aventureros, a pesar de
que los maestros pretendían algo serio, educativo,
didáctico, en consonancia con los valores solidarios, la
ayuda al prójimo y el entendimiento entre personas y
culturas, como recomendaban los entendidos. Doña Purita,
prefería basar el film en alguna obra literaria, en una
Fortunata y una Jacinta para niños, o en Corazón, de Edmundo
de Amicis, en el que Marco encontrara a su madre mientras
recorría el mundo y conocía a personas dispares que le
ayudaban generosamente «sin pedir nada a cambio». Don
Honorato proponía alguna aventura científica, bajar al
centro de la Tierra, buscar mariposas en el Orinoco,
recorrer galaxias o incursionar entre dinosaurios o
pirámides de Egipto, una película en la que los
protagonistas fueran antropólogos, como Indiana Jones pero
más en serio, que vivieran entre tribus salvajes, se le iba
el pensamiento hacia alguno de sus alumnos, que daban un
cierto perfil indómito, por ejemplo Gutiérrez, o Kumiko,
Agustín, Bogdánov (para diferenciarlo del otro Mijail),
Eduard Wellington y otros varios.
Durante unos días los maestros
prepararon a la clase para la aventura de filmar una
película; les explicaron algunas características técnicas,
lo que era un guión y algunas formas de encuadrar, el
significado de un argumento y la necesidad de plasmar en
imágenes los propios sentimientos. Les enseñaron, embalada,
la cámara que habrían de utilizar para la filmación pues
Doncarlosmari no permitió su uso hasta el día de autos. A
una pregunta genérica de doña Purita de si se había
entendido todo aquello del guión, Maripili preguntó
inmediatamente «¿y se puede llevar bocadillo a la
excursión?». Los maestros pensaron que lo mejor era salir, y
que fuera lo que Dios quisiera, que a tocar el violín se
aprende tocando el violín y que mucha teoría tal vez fuera
contraproducente.
El día previsto, salieron del colegio,
pertrechados como para ir al desierto del Gobi,
cantimploras, sombreros, mochila con alimentos, las madres
proveyeron a sus vástagos como si fueran a estar una semana
fuera. Los maestros cargaron con los disfraces que tan
generosamente aportó Doncarlosmari (plumas, gorros,
pinturetes, maquillajes, un frasco de kétchup para la
sangre), y los fueron repartiendo entre los expedicionarios.
La cámara, que entregó Doncarlosmari con recelo, no sin
antes avisar que si se perdía o estropeaba se acordaran del
Apocalipsis y de los cuatro jinetes, la llevaba doña Purita
a buen recaudo.
Don Honorato convenció a doña Purita
de que hicieran el guión sobre la marcha, así las huestes se
animarían más si ellos mismos daban las ideas, sin renunciar
don Honorato a los antropólogos y entomólogos ni doña Purita
a sus personajes románticos mientras los de la clase, que
fuera de ella demostraron iniciativa y creatividad, daban
toda suerte de opiniones, la mayoría sobre guerras y
batallas, conquistas de castillos, monstruos prehistóricos y
extragalácticos y sobre todo, la mayoría era partidaria de
que en todas las escenas hubiera sangre, mucha sangre.
Y llegaron al lugar previsto de
antemano, un descampado inmenso en el que era difícil
perderse, en el que se podría tener un relativo control
sobre los alumnos, en el que no había farolas que romper ni
timbres a los que llamar y en el que, en principio, no debía
haber problemas mayores. Las ideas surgieron a raudales, lo
primero que interesaba saber era quiénes personificarían a
los buenos y quiénes a los malos, pues para las mentes
infantiles, los adultos hemos creado esa visión del mundo, y
los buenos son buenos, buenísimos, casi tontos o
triunfadores, y los malos malísimos y no pueden triunfar,
cuando en la vida real suele ser al revés, que los malos
triunfan en sus maldades sin ir a la cárcel. Pero no
divaguemos y vayamos a los hechos.
Era obvio para los maestros que los
buenos debieran ser los que mejores notas tenían; para
Rosarito, sin embargo, el bueno tenía que ser Mijail
Bodganov, el más alto, el más rubio y el más guapo. Agustín
replicaba que los rusos nunca eran los buenos, como en las
películas del 007, a lo que Rosarito le explicaba que eso
era antes, cuando había un telón de acero, ahora somos todos
iguales, y Mijail, además de ser igual era el más guapo, o
sea, el bueno. Akira, por ejemplo, por imperativo de la
totalidad del grupo, tendría que hacer kárate, dar patadas y
volteretas. Akira se defendía, pues no tenía ni noción de
kárate ni de volteretas, argumentaba que no era japonés, ni
sus padres tampoco y que él mismo nació en Cercedilla,
descendiente de tailandeses, que llegaron desde Francia,
huidos de Indochina, para hacer de chinos en la antes
nombrada «55 días en Pekín», las artes marciales no eran lo
suyo y prefería el futbol. No convenció a nadie y Akira
daría patadas, entrenado por Abdulá y Gutiérrez, que sí eran
duchos en kárate y se pirraban por hacer llaves, manejar
catanas y veían todas las películas de samuráis que ponían
en la tele.
Malos y buenos fueron adjudicados por
riguroso sorteo. Los malos a la izquierda y los buenos a la
derecha, gritó doña Purita, «como el día del juicio final»,
apuntó el descreído don Honorato con sarcasmo. El reparto de
disfraces fue problemático pero se solucionó salomónicamente.
Las pelucas, para los malos, que van todos disimulados para
que no se note su maldad, «los buenos que se disfracen como
quieran», ordenó doña Purita, y ahí fue buena, pues aunque
se había dispuesto que la acción se desarrollara en la
actualidad o en los años de la ley seca, para que hubiera
tiros y utilizar el kétchup, hubo quien se disfrazó de
romano, de arcángel celestial, de árbol, de oveja, no
olvidemos que los disfraces estaban en el almacén del
colegio, y había tanto de carnaval como vestuarios
navideños. Los malos iban de zombies, de esqueleto, de
fantasma, de diablos, de indios, los buenos iban de indios,
de diablos, de esqueleto, de fantasma…
Es decir, que a pesar de las
recomendaciones de los maestros y del precario guión, cada
uno de la clase hizo lo que le vino en gana. Las
localizaciones también fueron variadas pues, dadas las
circunstancias y las variopintas ideas de los actores, la
historia se desarrollaría en medio mundo; en las dunas del
Sáhara, para aprovechar los montones de arena de una
construcción cercana; las selvas impenetrables del Amazonas
las interpretarían los matojos, retamas, cañas y juncales de
los alrededores, mientras que para las elevadas cumbres del
Himalaya, sin nieve pero Himalaya sin duda, vendría al pelo
cualquier zanja, elevación del terreno, ribazo u hondonada
que se pusiera a tiro. Un antiguo aljibe, la acequia
abandonada y el olvidado bebedero podrían servir de defensas
de un amurallado castillo milenario en el que se
desarrollaría el núcleo del relato.
Y comenzó el esperado rodaje. Niños y
niñas se repartieron las armas, lo más importante para hacer
una película escolar, aunque algunos gángster (Pepillo y
Bogdánov) llevaban arcos y flechas y el arcángel Maripili y
el romano Manolín fusiles ametralladores, la virgen María
Rosarito un colt 45, y Akira, el indochino de Cercedilla iba
de japonés, ensayadas las patadas, dispuesto a actuar sin
más armas, que su mismo cuerpo, letal de por sí, como
afirmaba Gutiérrez. Filmaban por turno doña Purita, don
Honorato, Rosarito y el otro Abdulá, ya que su padre también
fue egipcio en una película de romanos, en Marruecos, y se
consideraba un experto. En el maremágnum de la filmación se
olvidaron de la literatura y del guión, los actores se les
fueron de las manos al director y al equipo de rodaje, ya
que disparaban todos a un tiempo, hacían su santa voluntad y
cada vez que oían disparos, que eran constantes, se morían
todos al mismo tiempo, sin que nadie gritara «acción se
rueda», tras poner cara de dolor y llevarse las manos al
pecho. Kumico y Rodríguez caían en voltereta, como tantas
veces vieron en el cine.
Cada vez que caía un cadáver, Fátima,
que se había hecho dueña del frasco de kétchup, embadurnaba
al caído con entusiasmo. Abdulá no sabía hacia dónde dirigir
la cámara, don Honorato se desgañitó al pedir orden y gritar
que se murieran cuando dijera el director, que si la cámara
no filmaba no se vería nada. Con el entusiasmo, nadie le
hizo caso, y don Honorato, en un arrebato de ira, cortó el
rodaje. Puso a toda la clase a su alrededor y les dijo a
voces que en toda película del tipo que fuere era necesario
un director, y los demás, a obedecer, que el director era
él, desde ese momento, y que las escenas se filmaban una
detrás de otra, no todas a un tiempo, pues solamente había
una cámara. Les ordenó así mismo que los actores actuaran a
la orden de «acción, se rueda», y que los que se fueran
muriendo se colocaran inmediatamente tras la cámara para no
salir varias veces, como si fueran muertos vivientes.
Todo comenzó de nuevo. Hubo que
repetir decenas de veces algunas escenas y Rosarito, que se
moría muy bien, ajena a las instrucciones recibidas, caía
redonda cada vez que oía un tiro, la estuvieran filmando o
no, por lo que debió de morirse (o tirarse en plancha)
varias veces. Cuando hubo que filmarla de verdad, estaba
harta, «¡que me he muerto un montón de veces!, que me estoy
cansando, y ya no me muero más».
Y Agustín, a una orden de «acción, se
rueda», en un momento dado desapareció de escena, a todo
correr pues le perseguían los malvados traficantes de armas,
el arcángel Manolín con una metralleta de plástico y la
virgen María, Rosarito, con su colt 45. Los demás siguieron
filmando, Fátima, que le tomó el gusto a ensangrentar,
embadurnaba de kétchup a todo el mundo, ya fueran o no
heridos. Y así pasó la tarde, vuelta a filmar, cada vez más
disparos y cada vez más salsa de tomate y más muertos.
Los nefastos hechos sobre los que
elucubrábamos como posibles al comienzo de este relato, se
desencadenaron en un segundo. Cuando se oyeron los gritos de
Agustín ya era tarde. Agustín, para escapar de sus
perseguidores Manolín y Rosarito, no distinguió la verdad de
la ficción, no esperó al «acción, se rueda», entendió
probablemente que los perseguidores se vengarían en aquel
río revuelto de una lejana ocasión en que se chivó a doña
Purita sobre la autora de la desaparición del pintalabios y,
por huir, se subió al único árbol que había en un kilómetro
a la redonda. Allí estaba, llorando, sin atreverse a bajar,
a suficiente altura como para que nadie se animara a ir a
por él.
Los bomberos, el coche patrulla de la
policía y la inspectora, doña Josefina, aparecieron todos a
un tiempo al final de la tarde; bajaron con una escalera a
Agustín, que temblaba de miedo, mientras lloraba a moco
tendido y llamaba a berridos a su madre. Don Honorato no
dejó de filmar, todo quedaría para la posteridad, pensaba.
Los periodistas y reporteros gráficos
aparecieron enseguida, casi al mismo tiempo que
Doncarlosmari y algunas madres, alertadas por el ruido de
las sirenas y el rumor popular. Todo quedó impreso en letras
de molde, en la prensa local y en los informes que la
inspectora elevó a las autoridades. Tampoco lo olvidaron
nunca los maestros, que hubieran deseado que aquella
experiencia escolar pasara a ser una referencia en las vidas
de sus alumnos, un recuerdo imperecedero de trabajo en
común, de solidaridad y valores seculares, de expresión
literaria, de incursión científica, de sano esparcimiento y
de muestra irrefutable de la necesidad de aprender
divirtiéndose.
Los que aquel día eran alumnos, es
decir, Maripili, Mijail, Rosarito, Abdulá, Manolín, Maripili,
Ricardito, Gustavín, Mariloli, Akira, Fátima, Pepillo,
Gutiérrez, Kumiko, Agustín, Bogdánov (para diferenciarlo del
otro Mijail), Eduard Wellington y los demás, lo cuentan
todavía como uno de los días más felices e irrepetibles de
sus vidas.
Notas
1. Quienes han seguido las andanzas de
doña Purita durante años, saben perfectamente de su pasión
por Gustavo Adolfo, del que podía recitar sin pestañear
todos sus poemas. Para mayor información se puede leer el
texto: MARTÍNEZ-SALANOVA SÁNCHEZ, E. (1998): «El puntero de
don Honorato, el bolso de doña Purita y otros relatos para
andar por clase». Facep, Almería, 252 págs. Segunda Edición.
Grupo Comunicar. Huelva. 1998, o entrar en Internet en
/puntero/00_puntero_inicio.htm
2. Los Juegos Florales o Floralia (del
latín: Ludi Floreales) eran de origen religioso y fueron
instaurados en la antigua Roma. Se celebraban del 28 de
abril al 3 de mayo. Eran dedicados a la diosa Flora,
anualmente, desde el año 173 antes de Jesucristo. En el
pueblo de doña Purita se celebraban cuando al ayuntamiento,
que es lo mismo que decir al alcalde, le venía en gana,
siempre con un sentido religioso, eso sí: día del corpus,
mes de mayo, día de la independencia de los franceses, etc.