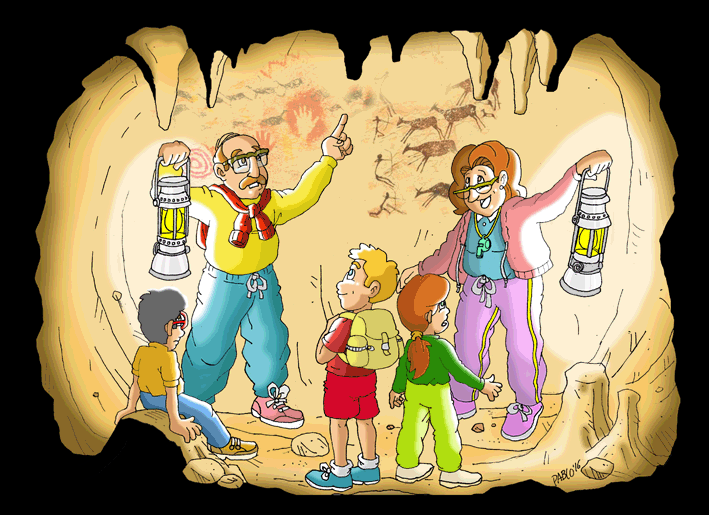
A las once
de la mañana entraron en la gruta con el encendido ánimo de
introducirse en el pasado, en aque remoto tiempo en que
seres humanos vivían en cuevas y dejaban en sus paredes
relatos imperecederos de períodos arcaicos. Los maestros lo
explicaron durante varios días con detenimiento, la
excursión se realizaría a una cueva de estalactitas y
estalagmitas en la que, además, gente de la prehistoria dejó
sus huellas, trazos, retratos de animales, señales ahumadas,
marcas de su contabilidad y la riqueza de una cultura
ancestral. Hubo quien, como Maripili y Abdulah, pensaban ver
dinosaurios, cavernícolas de carne y hueso, osos cavernarios
y vivir alguna aventura divertida.
Como de
costumbre, no fue fácil organizarlo todo. La dirección del
centro, Doncarlosmari, siempre ponía trabas, un miedo cerval
a que algo sucediera, y más aún al tener en cuenta a
aquellos maestros de largo historial problemático que, con
niños a su cargo, los problemas se convertían inherentes a
su estado normal. A entender de doña Purita, el director
ponía zancadillas innecesarias, negaba las didácticas de
progreso y se anclaba en su propia seguridad. La inspección,
Doña Josefina en persona, de carácter en ebullición
constante, ordenó rellenar papeles, agenciarse seguros
viales y médicos para salvaguardarse de cualquier riesgo, y
exigió, incluso, el seguro internacional, por si aquello de
pasar a la prehistoria no fuera después un problema sin
solución.
La mamá de
Manolín, como siempre, preocupada por su vástago, en
reuniones de madres, padres y tutores, sugirió si ver todo
en youtube no era lo mismo educativamente hablando a la par
que se evitarían peligros, accidentes, tropezones y algún
coscorrón superfluo. La mamá de Manolín, muy suya por
cierto, no tenía muy claro si su vástago, los demás de la
clase no le importaban mucho, la verdad, podría sufrir el
ataque de alguna estalagmita furiosa. Manolín además era
dado a escapar de su madre a la menor ocasión.
Salvada la
burocracia y los cientos de sentires, opiniones y
estratagemas de los padres y más aún de las madres, que eran
quienes mayoritariamente asistían a las reuniones, los
maestros pusieron manos a la obra en la preparación de aquel
viaje científico a épocas pasadas. Durante varias jornadas
los la clase tuvieron ocasión de estudiar las
características de la gruta que iban a visitar. Vieron
vídeos, imprimieron y colgaron láminas en las paredes de las
aulas e hicieron equipos de trabajo para hurgar en el
pasado.
Don
Olegario, el joven profesor, aficionado, o adicto, o ambas
cosas a la vez, a las nuevas tecnologías, ayudó en la
búsqueda informática sobre la prehistoria, las cuevas con
pinturas y en concreto la que iban a visitar (Nota 1), y el
entorno geológico en el que se encontraba, explicó la
diferencia entre estalactitas y estalagmitas, y disertó
sobre la composición de las rocas, los efectos en el medio
ambiente, los cambios geológicos producidos desde el mioceno
inferior. Aprendieron que aquella cueva estuvo en el fondo
del mar, y que numerosos cataclismos y movimientos de las
placas de la tierra la habían elevado, no sin muchos
accidentes y millones de años por medio, hasta su actual
emplazamiento. Don Honorato, tras lanzar una mirada asesina
a Gutiérrez por decir que en la película Parque Jurásico
vieron a los dinosaurios, explicó que aquellos grandes
reptiles no coexistieron con los humanos, que aquello era un
mito y que de las películas hay que creerse lo justo.
El viaje, un
tanto largo, el primer tramo en autobús, el segundo en un
tren, para llegar a las cercanías de aquella gruta (Nota 2)
descubierta a principios del siglo XX y regentada por la
familia de la que era propiedad. El dueño de las tierras la
descubrió por casualidad y en el momento de la visita se
conservaba en poder y mantenimiento de la familia, con la
ayuda de algunas, pocas, subvenciones estatales y sobre
todo, los ingresos que produce el turismo, con precios
especiales a las escuelas y a los grupos.
Lo primero
que vieron los niños, para entrar en materia, fue un
audiovisual sobre la cueva, su historia, las principales
pinturas y algunas hipótesis sobre su interpretación. El
vídeo también mostraba ciertos lugares que por razones de
seguridad no se enseñaban al público, y menos al infantil, y
hacía recomendaciones de no perder el contacto, ir en fila
india, no chocar contra las estalactitas y, sobre todo,
repetía, no perder el nunca el contacto con el grupo ni
salirse de los lugares marcados, de ninguna manera, por
ninguna causa ni concepto.
Entraron en
la gruta, en fila india, en un grupo de no más de quince, el
guía, el primero, llevaba una lámpara de petróleo, petromax,
ya les habían explicado que era mucho mejor que la luz
eléctrica para apreciar aquellas bellezas de la forma más
parecida a cómo las vieron los trogloditas. La utilización
de teas, que era lo que usaban los primitivos autores de las
pinturas, era impensable pues se hubiera llenado de hollín
aquella maravilla del arte decorada hacía veinte mil años.
El guía,
nieto del descubridor de la gruta, un enamorado de la
prehistoria y de su cueva, metió a los niños por recovecos
imposibles, enseñó desde varios puntos de vista las
estalactitas, mostró con la lámpara cómo se apreciaban los
cambios, se trasparentaban de rojos y naranjas las calizas,
y les enseñó el efecto que, entre las luces y las sombras
daba movimiento a las figuras. Y los paralizaba de emoción
con los sonidos, un impacto auditivo diferente, cómo al
golpear suavemente con una llave a una u otra estalactita,
el sonido era diferente, agudo o grave, según, y se
distorsionaba y hacía eco, y llenaba de misterio aquella
oscuridad sin límite. Contó leyendas y señaló parecidos de
las formas con seres reales y de ficción, explicó cómo
aquellos antecesores prehistóricos inventaron un cine muy
peculiar pues dibujaban como podían a sus animales con
muchas patas, simulando movimientos que se apreciaban mejor
con rápidas iluminaciones, al mover la lámpara
vertiginosamente ante el dibujo.
Cuando
enseñaba una figura dibujaba por gente de la antigüedad,
fuera raya, mancha, silueta de mano o de animal, el guía se
trasfiguraba, e interpretaba su papel, colocaba la luz en el
lugar oportuno, tal y como lo vieron los trogloditas,
comparaba con otras figuras, de aquella o de otras cuevas
famosas. Hizo un alto ante la figura de la yegua preñada,
que lo tenía transfigurado y trastornó a los niños con la
explicación, pues pocas habían sido encontradas entre los
innumerables trazos rupestres encontrados en el mundo, una
en Lascaux, en Francia, y otra en la Cueva del Moro, en
Tarifa, que él supiera.
Y vieron
hasta lo que no vieron. Mientras explicaba el guía lo que
era una estalactita y volver por enésima vez a recordar que
tuvieran cuidado con no darse en el cabeza contra ellas,
Manolín, a pesar de llevar a su madre al lado, por mirar
hacia algo que le pareció un ser de otro mundo, se dio un
fuerte coscorrón con una de ellas, y su madre, con el susto,
otro similar golpe en la frente. Ambos se frotaron sus
respectivos chichones durante toda la visita, mientras el
guía explicaba nuevos dibujos y representaciones en los
muros, una foca, peces, rayas y rayajos, caballos y osos. La
imaginación infantil hacía ver, además, seres
antediluvianos, dragones, diplodocus, que recreaban las
luces y las sombras con sus propias figuras y oscuridades,
que agigantadas por la iluminación del petromax les daban
aires para fantasear, gastar bromas, y provocaban a algunos
de ellos risas nerviosas, por el miedo. Ahí estaban doña
Purita y don Honorato, para zanjar cualquier conato de
rebelión, vigilar las huestes y poner en orden y en fila a
los que por una razón u otra se salieran de ella. La mamá de
Manolín, desde el chichón, solamente cuidaba al propio
Manolín y a su frente.
A pesar de
la vigilancia y los cuidados, nadie se dio cuenta cómo y
dónde se perdieron Rosarito y Pepillo que, como todos, iban
en cordel, en fila india, por un lugar ya preparado para que
nadie se fuera a derecha o izquierda, a prueba de
exploradores improvisados y de turistas irresponsables, en
un grupo de solamente quince, tres profesores vigilando el
reato, el guía, con un petromax delante y don Olegario el
último con otro petromax, cerraba fila. Aún así
desaparecieron en las sombras.
Se les echó
de menos en el recuento, a la salida, faltaban dos, y en el
momento de identificar a los desaparecidos, Rosarito y
Pepillo, «los de siempre», dijo doña Purita. Un susto de
muerte, que trajo a colación otro muchos sustos de muerte
que doña Purita sufría cada año, dada su vocación docente,
en la que abundaba lo experimental, la cercanía con lo
cotidiano, no exenta de riesgos, y la vivencia de los
problemas en directo. Nunca se acostumbró a ello y siempre
llevaba en su bolsito, aquel bolsito protagonista de otras
aventuras ya contadas, un frasquito de sales, por si acaso,
aunque últimamente, para salir con rapidez de los desmayos,
le habían aconsejado el regaliz, fuera de palo o en
pastillas, más fino el de pastillas, pensaba la maestra.
Mientras
tanto, los desaparecidos, felices, asombrados de tanta
belleza, en contacto con el peligro, en las sombras más
escondidas de la gruta soñaban aventuras ajenas al riesgo.
Utilizaron la linterna que Pepillo llevaba siempre en su
mochila y se dedicaron a explorar por su cuenta. La ocasión
la pintan calva y un agujero mal cubierto, que encubría la
salida a un nuevo pasadizo, les llevó a gatas a salir de la
fila, a los espacios infinitos de una prehistoria libre de
ataduras de la civilización, fuera de la ruta prevista
oficial y de cualquier tipo de control o fiscalización.
Pasaron por
recovecos y oquedades colmadas de misterio y ensueño, entre
las luces y las sombres atisbaron más pinturas, vislumbraron
unas escaleras metálicas que descendían aún más hacia las
profundidades, tentación demasiado grandiosa para aquellos
intrépidos espeleólogos que vieron cómo la magnificencia de
miles de figuras de carbonato cálcico, de estalactitas que
descendían como los tubos de un órgano, colores infinitos y
sombras sorprendentes entreverados con más pinturas en las
paredes, peces, toros, cabras, rayas de rojo y negro, que
les llevó a inefables interpretaciones y les hicieron perder
el sentido del espacio, del tiempo y de la responsabilidad.
El esqueleto
que vieron ahí tirado (Nota 3), en el suelo, en un lugar de
la gruta acabó con su imaginación y el afán de aventura, y
de golpe y porrazo les alcanzó el miedo, más bien el pánico
desatado y nervioso, que les hizo perder sus deseos de
exploración y aventura, y volvieron sobre sus pasos, ¿qué
pasos?, ni una huella sobre el suelo húmedo y rocoso,
viscoso por momentos, no se les ocurrió al bajar hacer
ninguna señal que permitiera su vuelta, más escaleras
metálicas les indicaban descensos aún más profundos, y
subidas hacia no sé dónde que no se atrevieron a intentar.
—Bajar no, decía Rosarito entre jipíos, —mientras Pepillo
lloraba desconsoladamente cuando intentó hacerse el fuerte.
Y gritaron, y los gritos se convirtieron en un eco
descomunal que recorría el espacio oscuro y vacío de pared a
pared, de estalagmita a estalactita y se convertía en un
ruido infernal, que devolvía de forma inexorable sus gritos
y lamentos.
En el
exterior, desde que se descubrieron las ausencias, gritos,
lloros de muchos, desasosegados los maestros, tranquilo el
guía, que volvió a entrar en aquella gruta que conocía como
la palma de la mano, en la que llegó al único lugar posible
de escapada, el hueco escasamente cubierto días atrás,
realizado para unas transformaciones en las profundidades,
que evitaba entradas de turistas pero no contó con la
imaginación y la fantasía infantil. Y llegó sin dudar,
supuso qué habían hecho, y subió y bajó, y gritó, y vio en
un momento el destello de la linterna de Pepillo, allí
estaban los desaparecidos, entre lloros y moqueos, con
tiritonas de miedo y frío, abrazados al guía y salvador con
desesperación y congoja.
La salida a
la luz fue un espectáculo, cuarenta niños, niñas, en lloro o
alarido in crescendo, en brazos del guía, a quien recibieron
con aullidos y aplausos, a los que se sumaron los maestros y
decenas de turistas que esperaban el ingreso a la gruta. El
propio guía, aún con experiencia ya en otros rescates no
pudo dominar su emoción.
Las
reconvenciones quedaron para otro día. Doña Purita, a
sabiendas de que no podría cumplir su promesa, durante su
vuelta en tren, adormilada por el traqueteo, juró no volver
a salir con niños a una excursión ya fuera a cueva, montaña
o prado lleno de flores , pues su experiencia era larga y
complicada: o se caían al río, o les picaba una avispa, o
encontraban lagartijas, o les daban urticaria las flores.
Notas
1. La
lámpara Petromax, o lámpara de petróleo, es la lámpara de
alta potencia más conocida de todo el mundo. Max Graetz,
alemán, la inventó a principios del siglo XX. La razón de
utilizarla en algunas cuevas es la de dar más verismo a la
visita, pues la electricidad idealiza, camufla, engaña,
colorea falsamente. Y con teas, como pintaban los antiguos,
sería contraproducente para las pinturas y las estalactitas,
debido a la suciedad que provoca del hollín.
2. Para este
relato me he inspirado en un viaje que hice allá por 1960 a
la cueva de la Pileta, en Benaoján, provincia de Málaga, en
plena Serranía de Ronda, España. Es un yacimiento
prehistórico con arte parietal del Paleolítico y restos
neolíticos, descubierto en 1905 por José Bullón Lobato, y
explorado y estudiado por Willoughby Verner, Henri Breuil y
Hugo Obermaier. La cueva reúne numerosas pinturas y grabados
de estilo francocantábrico con representaciones de cérvidos,
caballos, peces, cabras, toros, una foca, un bisonte, signos
abstractos y figuras indeterminadas. Se trata de un
importante conjunto que aporta interesantes datos sobre la
expansión del arte paleolítico fuera de sus áreas clásicas
de desarrollo (norte de España y SO de Francia).
3. Los
esqueletos descubiertos en la cueva de La Pileta, en una
sima de al menos doce metros de profundidad son
probablemente de gente muy joven, tal vez cayeron
accidentalmente al fondo y anduvieron perdidos sin
posibilidad de retorno, o fueron víctimas de algún
sacrificio humano. Las huellas de alguna de sus manos están
en una de las paredes.