La Hidalga del Valle
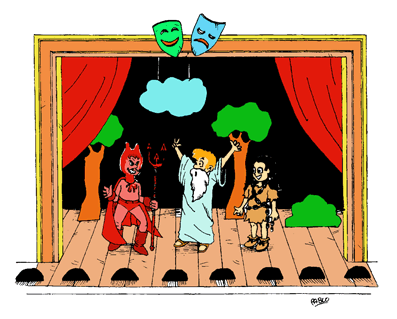
A Doña Purita, profesora que era en su tiempo de literatura para
niños y niñas y de labores y cocina para las niñas, se le ocurrió la
feliz idea de que en la fiesta del colegio había que representar
nada menos y nada más que
«La
Hidalga del Valle»,
auto sacramental en tres actos de Calderón de la Barca (Don Pedro).
Se estuvo a punto aquel día de una sangrienta conflagración.
Lo que nosotros queríamos representar era alguna obra cómica, o de
nuestra cosecha, o por lo menos algo divertido. Sin embargo Doña
Purita era muy suya para sus cosas y nos convenció enseguida de que
lo que había que poner en escena era un auto sacramental. Los
argumentos de Doña Purita eran de mayor peso que lo habitual,
«porque los autores cómicos, como su nombre indica, eran muy poco
serios», y las obras que nosotros intentábamos representar, bien
sea porque indicaban superficialidad, como las de Arniches, Muñoz
Seca, Leandro Fernández de Moratín o el mismísimo Jacinto Benavente,
o porque eran para mayores, como El Tintero, de Carlos Muñíz, o el
Don Juan Tenorio, de Zorrilla, no debían ni podían ser representados
por gente de nuestra edad.
Y por si alguno tenía la más mínima duda de su razón, ella misma,
con su mismísima mano, sin temblarle ni un ápice el pulso, y sin que
le remordiera la conciencia
«ni así», pondría un cero en
literatura a los insurrectos, un insuficiente en conducta a los que
opinaran de manera diferente, y además hablaría con los padres o
tutores de aquellos sobre los que incurriera la sospecha de estar en
contra del parecer de la maestra. El parecer de la maestra era la
verdad absoluta, lo indiscutible, el dogma.
Vistos los antecedentes, sin que nadie rechistara, y por supuesto
dando las gracias a Doña Purita por su benevolencia, pusimos manos a
la obra.
«La obra»,
nunca mejor dicho. Se eligieron los papeles, o lo que es lo mismo,
los eligió Doña Purita con criterios muy personales, que aunque en
sí pudieran ser discutibles para nuestra mentalidad de ahora, en
aquellos tiempos eran claros y normales.
Los principales papeles y personajes se adjudicaron a los primeros
de la clase, que siempre coincidían con los de mejor memoria.
Excepción, que confirma la regla el caso de Rosarito, que hacía de
Virgen María y que aunque era la segunda empezando por atrás, tenía
unos ojos preciosos y en la obra no tenía que decir ni pío. Rosarito
aparecía en el auto, el sacramental, una sola vez, llena de
relámpagos, de flores y de luces, y su papel era juntar las manos en
posición de súplica y poner los ojos en blanco cada vez que alguien
le decía algo mientras hacía como que miraba al Dios Todopoderoso
que debía encontrarse en las alturas. Al finalizar su actuación, los
tramoyistas la hacían desaparecer de escena entre nubes de incienso
y fondo musical de Ave María de Schubert.
El apuntador lo hacía Agustín, que por ser pequeño era el que mejor
cabía en el agujero de la concha.
(1)
Cuando todos habíamos aprendido de memoria nuestros respectivos
papeles comenzaron los ensayos. A un pueblo de Barcelona en el que
se representa todos los años la Pasión de
Olesa
(2),
por mediación del padre de Ricardito, se encargaron los disfraces,
cantidad de barbas y pelucas, túnicas para todas las tallas, sables
y cimitarras, las alas de los ángeles y las espadas.
El último día se realizó el ensayo general, que acabó bastante bien
a pesar de que en una lucha a mandoble limpio que no estaba en la
obra y que protagonizaron Manolín, que hacía de ángel, y Gabriel, el
diablo, rompimos parte del escenario, dos bambalinas, la túnica azul
celeste de Rosarito y una gran dosis de moral de Doña Purita.
El día de la representación el salón de actos rebosaba de gente y
expectativas. Había un verdadero llenazo de padres, madres, abuelas,
maestros y profesores, autoridades y hasta un representante de la
prensa local apodado
«Ojete en la jeta», por lo de la máquina
siempre en el ojo, preparada para lo impredecible. Nuestro debut
prometía pasar a la posteridad, ya que todo el mundo esperaba un
verdadero milagro: el prodigio de observar cómo los elementos más
irresponsables del colegio, todo hay que decirlo, ponían en escena
nada menos que a Calderón de la Barca (Don Pedro).
Se cuenta incluso, que algunos de los profesores cruzaron apuestas
en las que en el fondo del asunto se encontraba el honor de Doña
Purita y donde algunos arúspices de baja categoría auguraban una
tragedia solo comparable con la de Edipo Rey.
Y se abrió el telón, y todo fue maravilloso hasta que a finales del
primer acto Pepillo, que hacía de Santo Job lleno de barba y de
peluca, le tenía que decir a Maripili, que vestida de pieles y
encadenada hasta las cejas, encarnaba a la Humana Naturaleza:
- SANTO JOB:
«No te había conocido hasta que te vi
arrastrando esas cadenas y grillos, Humana Naturaleza».
Y ahí fue Troya, porque Maripili, aherrojada como estaba, llena de
pieles como estaba, y monísima ella como estaba, respondió al Santo
Job, es decir a Pepillo, con una voz que llenó el Salón de Actos
hasta la fila veintinueve:
«¿Es que no me conoces, Pepillo? ¡soy
Maripili!».
Doña Purita, entre bastidores, gritó:
«¡Sales, sales!», y
algunos se equivocaron de verbo, y aunque sabían que no tenían que
salir, por obedecer a la maestra, en vez de llevarle las sales,
salieron. Y se encontraron en escena Abraham, y el diablo Lucifer y
la Virgen María-Rosarito sin que les tocara, es decir sin que
tuvieran que salir ni que Agustín el apuntador les llamara.
Allí se armó la tremenda, porque los de adentro salían y los de
afuera entraban, y el apuntador seguía apuntando como si tal cosa,
que para eso estaba. Los espectadores, sobre todo los de otros
cursos, gritaban que daba gusto, mientras Don Honorato, desde la
fila tres, intentaba controlar el espectáculo.
Todo fue en vano, pues a pesar de que Don Honorato con gestos de que
«tranquilos, que aquí no pasa nada», indicaba con miradas
asesinas, subliminalmente, que
«ya nos veríamos las caras más
tarde en clase de matemáticas», y a voces explicaba a nuestros
padres, abuelas, autoridades y a él mismo, que éramos muy buenos
aunque un poco revoltosos, y que todo se arreglaría con buena
voluntad y paciencia.
La representación continuó porque el público lo pidió a gritos, y
porque como buenos profesionales que éramos nos vimos en la
necesidad de hacer caso a Don Honorato, que además envió a un
emisario de segundo a decirnos que si la obra no continuaba nos
veríamos en Siberia cortados en pedacitos.
Todo siguió como si nada hubiera ocurrido, salvo que a Agustín, el
apuntador, con el embrollo, se le perdieron varias hojas del texto,
y tanto el diablo como el Santo Job, Abraham, la Virgen María y la
mayoría de los profetas, de los Tronos y de las Dominaciones,
entraban y salían en escena como pedro por su casa, al compás del
libreto de Agustín, al que de la misma forma y por los mismos
motivos por los que había perdido los papeles, se le había
traspapelado igualmente su papel en la obra y apuntaba como podía.
Abraham, por poner un ejemplo, salió cojeando, porque la propia Doña
Purita en su desmayo, se le privó sobre el pie derecho. Con este
detalle y otros mil o dos mil más, el público en general se divirtió
de lo lindo y se lo pasaron mejor que con una obra cómica.
La que cambió fue Doña Purita que en los años que siguieron, aunque
todo el mundo le pedía que dirigiera otro Auto Sacramental, nunca
accedió a ello, nadie sabe porqué, con lo bien que todo el mundo se
lo pasó.