Pispajo
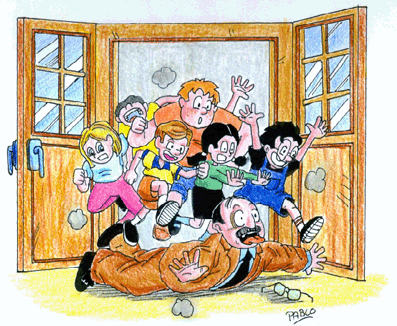
Lo que mejor aprendimos en tantos años de colegios, escuelas y la
gran variedad de instituciones escolares por las que ineludiblemente
pasamos todos los de nuestra generación fue lo de ir, caminar,
avanzar, marchar y desfilar uno detrás de otro. En filas perfectas,
precisas, exactas, que parecían trazadas con tiralíneas, regla y
cartabón. En filas de a dos, de a tres, de a cuatro o de sus
respectivos múltiplos. También nos colocábamos en filas de a uno, la
clásica fila india, no se si la asiática o la de Far West.
Lo importante era estar delante de otro y detrás siempre de alguien,
sin más horizontes que espaldas y otras anatomías. El único que
estaba siempre el primero era Agustín, por ser el más bajito de la
clase. Las líneas eran siempre rectas. Los ángulos perfectos.
«¡A
formar!», decía don Honorato, y era cuando nos poníamos en fila,
brazo derecho en ángulo recto para medir la distancia con el vecino
de adelante y brazo izquierdo en horizontal para marcar la distancia
entre las filas.
«¡Numerarse!», decía doña Purita. Como en la
mili.
Así pasamos muchísimos años en fila, en hilera, en ángulo, en recta,
colocados geométricamente, midiendo distancias, mirando al frente,
sin chistar, sin que se notara el más leve movimiento en las
disciplinadas cohortes.
A toque de silbato,
«el pito de don Honorato», que decía
Rosarito, entrábamos en el aula. En formación de legión romana,
marcando el paso, que a veces por el afán de incordiar a don
Honorato, era a bota limpia, ruidoso, acompasado hasta doler los
oídos, y don Honorato gritaba que
«sin hacer ruido», y
entonces se convertía en un arrastrar de pies insoportable, como de
ruido de lija raspada y denterosa. Así llegábamos al aula, nosotros
en estado de esperar lo que viniera, don Honorato al borde ya de la
lipotimia. Con el ánimo preparado para comenzar con buenos auspicios
una nueva jornada.
A la entrada del aula se procedía a un nuevo ritual. Don Honorato
sacaba su llave y abría la puerta. Mientras, todos esperábamos en
formación absoluta hasta que se daba la orden de entrar. Primero
Agustín, el más bajito, y tras él los demás por orden de estatura
hasta llegar a los más grandes, los grandullones, que casi siempre
eran los repetidores, los que más sabían de lo que fastidiaba con
mayor impacto a don Honorato.
Un día sucedió lo inevitable. Siglos de aguante, de filas trazadas a
regla y cartabón hicieron explosión una calurosa tarde de otoño
cuando nadie, y menos don Honorato, podía predecir la tormenta que
se avecinaba. Imaginaros la escena: Todos formados en silencio en la
puerta de la clase. Don Honorato que saca su llave, abre la puerta,
y como cada día durante lustros, décadas, siglos, millones de años,
dice:
«¡Entren!». Y fue en ese momento cuando se oyó una voz,
una voz clandestina, desconocida, meliflua y aflautada, que resonó
en el silencio del pasillo diciendo:
«El primero que entre,
pispajo». Lo de pispajo era un resumen de los peores insultos
conocidos, que no significaba nada en particular pero que lo quería
decir todo en general
(1).
A partir de ese momento se desencadenaron los terribles sucesos que
son base de este relato. Agustín, que no quería ser pispajo, no
entró. A pesar de los requerimientos suaves primero, imperativos más
tarde, amenazantes al final, de Don Honorato, nadie entró. Pasaron
segundos que parecían terceros, por lo largos, lentos, pesados y
eternos. Nadie se movió. Don Honorato bufó, transpiró, respiró,
bizqueó, intentó serenarse mediante la meditación trascendental,
dudó entre asesinarnos a todos o largarse voluntario a la legión
extranjera, nos fulminó con la mirada, contó hasta cuarenta, y al
fin pensó que para motín ya bastaba con el de la Bounthy, y con la
cabeza muy alta se decidió a ser él el pispajo, el chivo expiatorio,
no sin antes advertir que
«se os caerá el pelo». Y cruzó el
umbral como cuando María Antonieta subía al cadalso, con toda
dignidad.
Fue entonces, en fracciones de segundo, cuando ocurrió lo peor. La
misma voz de antes, la misma voz clandestina, desconocida, meliflua
y aflautada que antes había dicho,
«el primero que entre,
pispajo», ahora dijo:
«Pispajo el último».
Y así fue cuando la Anábasis, la retirada de los Diez Mil de
Jenofonte se quedó corta con los hechos igualmente históricos que
sucedieron, pues la clase entera, es decir Agustín, Rosarito,
Ricardito, Manolín, Gutiérrez, Maripili y los treinta y cinco
restantes, los últimos los grandes, los grandullones, pasamos por
encima de don Honorato como Hunos por Europa, logrando el resultado
paradójico de que don Honorato fue doblemente pispajo. Pispajo por
entrar el primero, y pispajo por entrar el último.
(1)
En realidad. lo que la clase no sabía, es que el sabio y vetusto
diccionario de la Lengua española, tiene recogido el vocablo
pispajo, con varias acepciones.
pispajo.
1. m. Trapajo, pedazo roto de una tela o vestido.
2. Cosa despreciable, de poco valor.
3. En sent. despectivo., se aplica a personas desmedradas o
pequeñas, especialmente niños.
(Nota del último transcriptor)