La tibia y el peroné
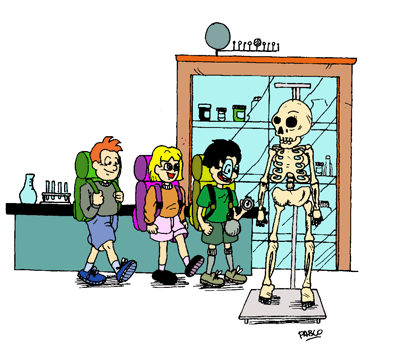
El laboratorio de física y química tenía para nosotros una
atracción muy especial. Que se supiera, nunca había entrado
nadie en él desde tiempo inmemorial. Sabíamos de su
existencia por un letrero de metal en la puerta y por los
rumores que corrían sobre sus fabulosos misterios.
Se decía que dentro, aparte de polvo y telarañas, había un
esqueleto de un muerto de verdad, con sus tibias, sus
peronés, sus costillas, sus ungüis, sus nasales, sus
maxilares superiores, su maxilar inferior, sus palatinos y
el temporal...y sus etcéteras, etcéteras.
Ricardito decía saber de muy buena tinta que el esqueleto
era de uno de los albañiles que hicieron el colegio, y que
lo dejaron allí para que no contara terribles secretos del
laboratorio. Ricardito había leído mucho a Salgari. También
se contaba, aunque nunca se pudo demostrar, y sonaba a
infundio malintencionado que allí se vio un día a Doña
Purita, haciéndose manitas con el profesor de gimnasia.
En resumen, el laboratorio era un lugar oculto y misterioso
en el que todos habíamos soñado entrar alguna vez, algo
aparentemente imposible. Como todo lo desconocido, el
laboratorio tentaba nuestra curiosidad y daba pábulo a la
más increíble imaginación, que hacía que nos inventáramos
historias que tenían que ver con aparecidos, redomas y
retortas de alquimistas medievales, con la piedra filosofal
y con Doña Purita y el profesor de gimnasia.
Cuando Don Honorato nos dijo en cierta ocasión que al día
siguiente íbamos a ir al laboratorio a ver unas diapositivas
sobre códices miniados del Monasterio de Guadalupe nos costó
creerlo. Lo disfrutamos igual que si estuviésemos en
vísperas de fiesta y nos dispusimos de la misma manera como
si entrar al laboratorio fuera ir de safari al Alto Volta.
Hicimos toda suerte de preparativos y planes al mismo tiempo
que esa noche nuestras familias entraron en función: la
madre de González preparó una tortilla de patatas, la de
Manolín un pollo empanado que se salía del bocadillo; a
Rosarito, que quería guardar la línea, le pusieron dos
bocadillos de chorizo, tres de queso, uno de lomo embuchado
y tres empanadillas de atún por si se quedaba con hambre,
«que estáis creciendo», le dijo su madre.
Y todos, ni qué decir, llenos de emoción: Maripili soñó toda
la noche con el esqueleto del capitán Morgan, que tenía una
muela de oro que brillaba, con su tibia y su peroné cruzadas
debajo de la barbilla y una espada llena de joyas que le
atravesaba el cráneo como había visto en la película La
Isla del Tesoro.
A la mañana siguiente llegamos al colegio con casi una hora
de antelación por causa de los nervios. Pepillo, Gutiérrez y
Juanito Rodríguez aparecieron con mochilas, viseras de playa
y un cordaje de escalada completo como para subir al
Everest.
Don Honorato se mosqueó bastante cuando nos vio tan
preparados para la excursión, pero no dijo nada porque para
él también era un día fuera de lo normal, y estaba tan
radiante y feliz como nosotros. Llegó el momento. Nos
acercamos a la puerta del laboratorio, donde se hizo un
silencio sepulcral. Don Honorato abrió la puerta y fuimos
entrando poco a poco, sobrecogidos, conteniendo la
respiración, como quien entra a las Cuevas de Altamira o a
la cámara mortuoria de Amenofis IV.
Nuestras expectativas comenzaron a verse cumplidas con
creces cuando vimos la gran cantidad de instrumentos,
tarros, alambiques, maquinaria antigua, animales disecados y
aparatos que hubieran hecho las delicias de cualquier
alquimista del medievo. Todo aquello nos puso en situación
de aventura inmediata. Don Honorato, que por lo visto no
estaba de fiesta del todo, ordenó que nos sentáramos en una
especie de graderío de circo en pequeño y mandó apagar las
luces.
Códices, manuscritos, miniados y textos del siglo XVII
pasaron por la pantalla, y Don Honorato, monotemático, erre
que erre, diapositiva tras diapositiva, explicaba sin
compasión cada rasgo, detalle, letra o matiz. Hubo patadas
de protesta, rechiflas, silbidos y cuchufletas, amparadas
por la oscuridad absoluta del recinto. A más de cuatro se
les ocurrió la tenebrosa idea de fabricar, con los potingues
expuestos en los anaqueles del laboratorio, una pócima letal
que pusiera fuera de combate a Don Honorato de por vida.
Nuestras aventuras acabaron sin pena ni gloria por aquel
día. Los sueños de toda una noche, la diversión atisbada por
unas horas, el riesgo de lo desconocido, el placer de lo
prohibido y las emociones preparadas, quedaron por los
suelos.
Nadie pudo nunca imaginar que un laboratorio con tantas
posibilidades de incontables aventuras fuera desaprovechado
de tal manera por Don Honorato. Redomas, esqueletos, pócimas
y ungüentos, brebajes y encantamientos, y hasta un gato
disecado con el que se pensaba dar un buen susto a Doña
Purita, se fueron al traste por unos códices miniados del
siglo XVII que a nadie le importaban mas que a los benditos
monjes que los hicieron y a Don Honorato que al fin y al
cabo así debía ganarse su sustento y el cielo, al mismo
tiempo que se le acrecentaba su vocación educativa
enseñándolos.
Cuando años después alguien nos preguntaba cómo era lo que
había en el laboratorio de física y química, nosotros le
contábamos que dentro había un esqueleto con su tibia y su
peroné y que se contaba que una vez habían visto allí a Doña
Purita haciendo manitas con el profesor de gimnasia.