A cada uno un canario
(ver nota 1)
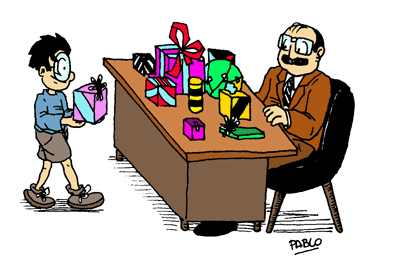
Cuando Don Ramón, el boticario, encontró a su hija pequeña,
Mariloli, subida en el tomo noveno de la Larousse Ilustrada,
le dio un patatús surtido. No solamente hubo que llevarlo al
dormitorio matrimonial, depositarlo suavemente en su lecho,
introducirle entre pecho y espalda una infusión de tila y
darle con la pomada de la madre Pilar masajes en los
femorales, sino que además fue necesario convencerlo durante
una semana de que la niña, Mariloli, lo había hecho con toda
su buena intención.
El que a Don Ramón le diera el ataque no es nada extraño.
Mariloli, aún con toda su buena intención, antes citada, no
solamente había pisoteado uno de los exponentes máximos de
la cultura occidental puesta en libro, sino que además, y lo
que era más grave, el tomo noveno de la Larousse Ilustrada,
ya nombrada, estaba colocado en equilibrio sumamente
inestable sobre los ocho tomos restantes. Y por si fuera
poco, la enciclopedia inestable Larousse se encontraba
asentada sobre la mesa de la cocina. Mesa, por otra parte,
que había que cuidar, por ser recién comprada y de estilo
escandinavo, al igual que el resto del mobiliario.
Debo explicarme un poco, para que se entienda la actuación
de Mariloli, por rara que a primera vista parezca: Mariloli,
lo que intentaba en su afán, por arriesgado que fuera, era
alcanzar la jaula del canario flauta que Don Ramón en uno de
sus viajes se había traído de las Baleares. Cierto es que
emulando actuaciones circenses peligrosas, pero siempre con
sana intención como se verá más tarde. Tampoco tenía culpa
Mariloli, todo hay que decirlo, de que a Froilán, el gato,
le apeteciese constantemente un sabroso bocado de canario
flauta, que para los felinos debe ser un plato como para
chuparse las uñas. Las perversas costumbres cinegéticas de
Froilán, habían obligado a Don Ramón a colgar la jaula del
canario en el lugar más inaccesible de la casa.
Mariloli dio toda suerte de explicaciones a su padre, pero
ya se sabe cómo son los padres, que no atienden a ningún
tipo de razón. Y es que Don Ramón, por muchos argumentos que
le daba Mariloli, no se convencía de que el canario balear,
aunque flauta fuera, traído desde tan lejos y con tanto
esfuerzo, tuviera que ir a parar a las manos de Doña Purita
como regalo de Navidad.
Hasta este momento no he tenido ocasión de contar que en
aquellos tiempos, en las fiestas importantes, por Navidad,
en los onomásticos de los maestros, y hasta en los
aniversarios de boda, de bautizo e incluso en las
defunciones, se regalaba a los maestros toda clase de
obsequios: pollos, gorrinos, dos lechugas, agua de colonia,
tres kilos de nueces, en fin lo que se terciara según las
tradiciones y usanzas del lugar. Y los maestros se
acostumbraron a los regalos y los esperaban convencidos de
que tenían derecho a ello. Llegó un tiempo en que las
dádivas, no se sabe si por la recesión o porque los mentores
no se lo ganaban tanto, empezaron a escasear. En el sentir
de los profesores estaba el que habían degenerado las
ventajosas costumbres ancestrales. Lo cierto es que se
limitaron en demasía el número de los obsequios.
Hasta tal punto llegó la situación que Doña Severina, una
maestra que sustituyó durante algún tiempo a Doña Purita
cuando lo de la gripe asiática que se le complicó con unas
«molestísimas anginas y mucha tos», se enfadó
muchísimo con lo de la merma de regalos. Doña Severina llegó
a comentar, al ver que en su cumpleaños los regalos no
llegaban que
«vaya colegio este, que cómo cambiaban los
tiempos y que en todas las escuelas en las que había estado
anteriormente, sin tener que recordarlo previamente y de motu propio de los progenitores, me traían polvorones y
zanahorias confitadas, bizcochos caseros, tortas de anís...».
A doña Severina se le hacía la boca agua pensando en las
delicias de antaño, aunque ese año tanto ella como Doña
Purita se quedaron sin tortas de anís. Y Doña Purita se
llevó la peor parte ya que además de quedarse sin canario
que le cantase en las tardes de otoño, se llevó un
disgustazo de tamaño natural debido a que Don Ramón, el
boticario y padre de Mariloli, le miró durante varios meses
con cara de pocos amigos y no le regaló más las pastillas de
eucalipto para la tos, con las que le obsequiaba siempre que
entraba a la farmacia.
Sin embargo a Don Honorato lo de quedarse sin regalos no le
ocurrió nunca. Disponía de un truco casi infalible. Cuando
se acercaban las fiestas navideñas o cualquier onomástico
importante, iban apareciendo sobre su mesa, a su debido
tiempo, cierto número de paquetes envueltos en llamativos
colores, con papás noeles, renos, campanitas y acebo en caso
de fiestas navideñas, y de otros colores el resto del año.
Los paquetes en la mesa del maestro se consideraban como la
señal de que diéramos la lata a nuestros padres. Era el
signo o llamada de atención de que había llegado el tiempo
de los regalos y de que algunos niños estaban ya
entregándolos. Y claro, para no ser menos que los demás,
íbamos llenando la mesa de Don Honorato de paquetes y
paquetitos, cada cual en la medida de sus posibilidades, más
regalos y más colores. Don Honorato, sin decir nada, hacía
una marca en el boletín de calificaciones de aquellos que
entregaban el merecido óbolo u obsequio.
Esto lo hacíamos todos. Todos los novatos, claro está,
porque los repetidores, que sabían de una historia que se
repetía año tras año, se callaban los muy ladinos como
muertos, por temor a las iras de Don Honorato, ya que el
maestro, cuando llegaban las fiestas y los aniversarios, y
otras fechas señaladas, envolvía tres o cuatro ladrillos y
algunas voluminosas piedras en papel de regalo y los dejaba
sobre su mesa a guisa de recordatorio, o lo que es lo mismo,
de reclamo publicitario. Así señalaba sin señalar que se
avecinaban acontecimientos. Los paquetes tenían un nombre,
pues los más procaces, en siseos de tabernáculo clandestino
decían de Don Honorato que
«los tenía como ladrillos».
(1)
No confundir con el título de la novela A cada uno un
denario,
de Bruce Marshall.
No tiene nada que ver, salvo que en este caso a cada
cual hay que darle lo que buenamente se merezca. El
juego de palabras es intencionado, como verá el lector a
lo largo de la narración de este hecho sucedido
realmente. (Nota aclaratoria del Autor)