El circo
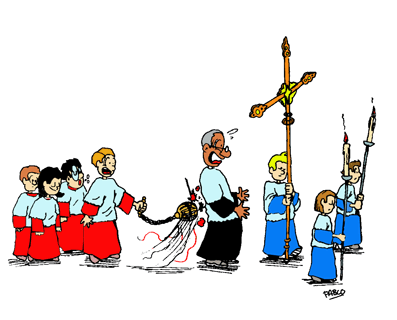
Por fin llegó el día de las primeras comuniones. Era uno de
los más esperados del año y, como casi siempre, resultó de
un calor insoportable, para que lo sudáramos bien y así lo
recordáramos de por vida, igual que los zapatos nuevos que
había que sobrellevar hasta la noche y a la tía Vicenta que
no dejaba de decir
«pero qué reguapo estás con el traje
nuevo»
mientras te comía a besos.
En la puerta de la iglesia aguantaba la escuela entera bajo
un sol de justicia, esperando que comenzara la ceremonia y
pensando que porqué tenían que estar allí con lo
maravillosamente bien que se estaba jugando en otra parte.
También solían estar presentes la pareja de la Guardia Civil
en traje de gala y una Cohorte Romana, que solamente salía
en fiestas tan señaladas como Semana Santa o el día de la
Virgen y que sudaban como todo el mundo la gota gorda a pie
firme pero dándole solemnidad y seriedad al acto.
El desfile comenzaba en la puerta de la escuela. Allí se
organizaba poco a poco el cortejo, como en todas las
procesiones, en que los primeros siempre van delante, como
decía Don Venancio, el cura, cuando quería hacerse el
gracioso. Primero venía la cruz. A la cruz la vestían con un
faldón parecido al que lleva la Virgen de los Remedios, con
unos volantes como el traje de las folclóricas. Después, y
entre niñas vestidas de blanco que habían hecho su primera
comunión en años anteriores, llegaban los estandartes, de
los cuales colgaban cintas que llevaban, en premio, los que
mejor se habían portado aquel año.
Detrás de la Cohorte Romana, se colocaron los monaguillos,
que en aquella ocasión fueron Agustín y Ricardito, porque
Don Honorato decidió que más valía tenerlos con las manos
ocupadas en el incensario que incordiando al resto del
personal. Vestían de sotana roja y sobrepelliz de encaje. Ya
lo afirmó la abuela de Ricardito
«parecen ángeles
mismamente». Tras los acólitos, estaban situadas las
niñas que iban a hacer la primera comunión. Todas de novia,
todas de blanco, todas de tul ilusión. Con la diadema, con
el bolsito, (o faltriquera que hubiera dicho Cervantes, don
Miguel), y con el rosario de nácar, el librito de nácar y
con la mirada de nácar, perdida
«como la de Santa
Teresita del Niño de Jesús», que decía doña Purita, y
«como Dios manda».
Don Honorato dirigía a los niños, que marchaban como se debe
en esos casos,
«¡tú!, mira al frente»,
«¡que se
note que sois hombres!»,
«marchad con devoción y
marcialidad». Primero venían los Almirantes, con sus
espadines, Gustavito, el hijo del sargento que iba como don
Juan de Austria el día que derrotó a los turcos en Lepanto,
y Gerardito, que vestía de Comendador Mayor de la Orden de
Calatrava, con sus cruces rojas en la capa. Tras ellos, los
marineritos de tropa, que era la mayoría, y al final los
tres niños pobres vestidos de civil, aunque con un lazo
dorado en el brazo izquierdo, producto de alguna caridad.
Así como suena.
En la ceremonia no sucedieron demasiadas cosas dignas de
notar, salvo las normales en estos casos, como lo del humo
de los cirios que hacía toser a Rosarito mientras la madre
de Pepillo le decía todo el tiempo
«Chist, chist». Lo
que sí causó un gran impacto, hasta el punto que se comentó
durante lustros, fue lo de Ricardito, que se tomó tan en
serio lo del incensario y le aplicó tal brío que al parecer,
sin querer, le dio en la parte baja posterior al sacristán.
Parecían fuegos artificiales de tantas chispas como echaban
tanto el incensario como el mismo sacristán.
También dio que hablar lo de don Venancio, el cura, que se
enfadó una barbaridad cuando entre la calderilla de la
colecta encontró los botones del traje nuevo de Manolín, el
cual los había depositado con la buena y sana intención de
gastarle una broma simpática a Agustín, que era el que
pasaba el cepillo. Tampoco le gustó nada lo de los botones a
la madre de Manolín, el cual se llevó a su vez, a su vuelta
a casa, además de una seria reprimenda, unos formidables
azotes en el lugar en el que la habían salido chispas al
sacristán.
Sin embargo, lo que nunca olvidaremos fue lo de Gonzalito,
el hermano pequeño de Maripili, que no se sabe si porque
aquello le pareció muy aburrido, o porque nunca había estado
en ceremonia parecida, o porque de tanto ver desfiles,
uniformes, trajes extraños, tanta luminaria y música y de
oír hablar por altavoces a voz en grito, o simplemente
porque se le antojó, el caso es que preguntó lo
suficientemente fuerte como para despertar las iras de don
Venancio:
«¡Mamá!, ¿y cuándo salen los leones?».