El Halley trae cola
(Este relato está basado en las anotaciones del diario
(1)
de Don Honorato
de un día 15 de Septiembre, jueves.)
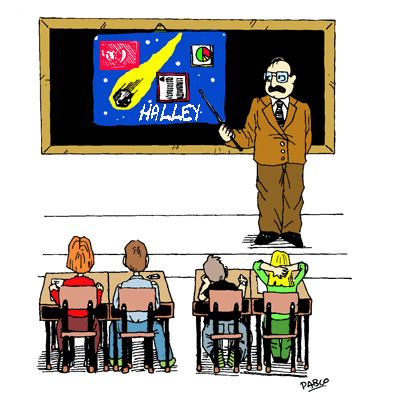
Los primeros días de cada curso siempre han sido
traumatizantes para los protagonistas del drama. Tanto los
profesores como los alumnos han vivido invariablemente esas
fechas, sobre todo la del primer día, con la angustia propia
de quien comienza una nueva etapa, un nuevo ciclo, un nuevo
proceso. Algunos entendidos en psicología y otras ciencias,
manifiestan que entre el miedo a lo desconocido (angustia),
y las ganas de conocer algo original (deseo), se crea una
situación nueva que puede desembocar, ya sea en un estado
positivo de creatividad y cambio, o en una total, nefasta y
fatalista realidad de
«qué se le va a hacer», o
«de algo tiene que morir uno». Los más optimistas son
los que dicen que no hay mal que cien años dure. Los
pesimistas dicen que no hay cuerpo que lo aguante. Pero
dejémonos de filosofar psicologías y vayamos al centro de
nuestra historia.
Como cada cual es cada cual, Doña Purita por ejemplo, se
presentaba todos los años el primer día de clase, en plan
prima donna, con sus mejores galas y haciendo alarde
ostentoso de su bondad natural,
«...que yo soy un pan de
Dios, que por las buenas, todo, que si os comportáis bien yo
soy una verdadera malva, pero a las malas, si alguien se
desmanda, veréis que me puedo convertir en un basilisco...».
Don Honorato, sin embargo, se asignaba un papel de Justicia
Suprema, y venía en situación de juez justo e insobornable.
«Os trataré a todos por igual», decía,
«y a quien
se distraiga, no haga caso, o descuide sus obligaciones, le
aplicaré inexorablemente la ley». La ley era un puntero
así de grande, con el que Don Honorato señalaba a toda la
clase el recto camino a seguir durante el año. Don Honorato,
el primer día de curso se encontraba en una confluencia de
sentimientos contrapuestos. Le alegraba por una parte el
toparse con el cotidiano trabajo del aula, que le compensaba
ampliamente, como decía en su diario,:
«...el dejar un estío repleto de satisfacciones veraniegas,
de merecido solaz, de reposo en contacto con la naturaleza;
allí donde las noches convierten su negrura en millones de
luces, en astros inaccesibles a los mortales, en abismos
insondables que claman desde lo más profundo con la fuerza
de lo desconocido e inescrutable...».
Recordemos aquí que la mayor afición de Don Honorato siempre
fue la astronomía. Rastreaba astros, cometas, galaxias,
constelaciones y planetas, y a falta de seguirnos a
nosotros, siempre era bueno acechar a alguien aunque fueran
estrellas fugaces. Así recordaba durante el verano los
desventurados momentos pasados con nosotros durante el
curso, mientras contemplaba extasiado el cielo cuajado de
estrellas.
«Cuando empiecen las clases»,
decía su diario,
«tendrán que aprender todas las
constelaciones, desde Orión a Tauro, sin dejar una sola. Y
este año. María del Pilar Fernández no se me escapará sin
apreciar ampliamente la belleza insólita, sutil y etérea de
la luna a través del telescopio...».
Y es que María del Pilar Fernández, Maripili para los de la
clase, cuando Don Honorato, con toda su ilusión, nos enseñó
la luna con el telescopio, ella , en vez de decir lo de
«¡Que maravilla, Don Honorato!», como todos, que hubiera
dejado al hombre feliz y contento, no se le ocurrió otra
cosa que exclamar a voz en grito:
«¡Si parece un plato de
arroz con leche!». Lo inapropiado, estentóreo y poco
adecuado de la exclamación fastidió bastante al maestro
porque él no comprendió cómo se puede ser tan prosaico y
poco sensible ante un asunto de tamaña importancia.
Como decíamos más arriba, Don Honorato el primer día de
clase se encontraba ente dos fuegos. Por un lado, el del
inefable deseo de estar en su trabajo, en el aula, con su
guardapolvo, la tiza en una mano y el puntero, el maldito
puntero en la otra, respirando el clásico olor a tigre de
bengala o de león caucásico que emanaba de un grupo de casi
cuarenta fieras en disposición de ataque perpetuo.
Por otra parte Don Honorato, que en el fondo era bastante
retraído, sufría más que nadie la ansiedad de lo
desconocido,
«qué sucederá en este curso, qué me deparará
la fortuna este año, qué delirios no pasarán por las cabezas
de mis alumnos para hacerme la vida imposible, ay mísero de
mí, ay infelice...», clamaba el diario de Don Honorato
tal y como Segismundo el de
La Vida es Sueño.
«Y es que cada año los niños son peores, y ahora ya no son
como antes, como cuando yo empecé a trabajar, que ahora
saben mucho de la vida y poquísimo de ciencias naturales».
A los alumnos no nos corría mejor suerte, y también
sufríamos de angustias y desvelos. Quién más quién menos se
preguntaba cómo se comportaría Don Honorato en el nuevo
curso con su puntero, sin ánimo de señalar, que mejor lo
hubiera usado solamente para indicar los ríos de Asia o los
músculos del cuerpo humano puestos en una lámina, o las
fases de la reproducción de los lamelibranquios en vez de
señalar con él nuestras posaderas (las de fuera de la
lámina).
«Hoy, desgraciadamente y con gran dolor de mi corazón»,
decía el diario de Don Honorato,
«me he visto en la
ineludible obligación de utilizar el puntero en las espaldas
inferiores de Francisco Gutiérrez Pérez
(este era Paquito), con el fin de lograr que su interés
por el estudio de las ciencias naturales se acreciente en el
futuro y dado que su comportamiento en el aula no era todo
lo deseable en un alumno de su edad y condición, y que tras
múltiples y reiteradas reprimendas verbales no había
cambiado de actitud...».
Y aquí paso a contar el caso de las posaderas de Paquito:
Don Honorato había explicado días atrás lo de los cometas.
«Los cometas, astros asombrosos del infinito universo, no
solamente poseen un núcleo que hace brillar la luz del sol,
sino que además, los vientos solares hacen que su
refulgencia se extienda como en una inmensa cola que a veces
es visible desde la tierra. Existen cometas que se aproximan
a los aledaños de la tierra con cierta periodicidad, como el
cometa Halley que pasa cada setenta y cinco años, dejándose
apreciar por los humanos en todo un espectáculo de luz, de
misterioso encanto,..».
Para qué contar todo lo que Don Honorato refirió en aquella
jornada sobre los cometas. Pero como lo importante para
nuestra historia es lo que sucedió para que sufrieran las
posaderas de Paquito, paso inmediatamente a su relato.
El momento que refiere Don Honorato en sus memorias, sucedió
el día en que le tocó a Paquito dar la lección:
«¿Y del
cometa Halley ¡qué!, señor Gutiérrez?».
Paquito pasó al frente, sobre la tarima. Allí quedó tenso,
encogido, con la cabeza casi por los suelos, mirando de
reojillo por si algún alma caritativa le señalaba con algún
gesto, o le soplaba en susurros aunque fuera alguna ligera
idea sobre los cometas.
Y Don Honorato, impasible, mascando el silencio, puntero en
mano, dándose con él rítmica y sistemáticamente en la
pernera del pantalón, en el sartorio para ser más exactos,
señal siempre inequívoca de que se avecinaba tormenta.
Paquito tenía que decir algo. Algo tenía que ocurrírsele
para evitar el chaparrón. Un gesto de Agustín parece que le
dio la clave. ¿Qué gesto sería?, ¿Qué le haría decir aquello
que más tarde fue causa de que le calentaran las posaderas?.
¿Es que acaso algo interpretó mal?. Entre el gesto de
Agustín, que Paquito vio o no vio, y un susurro escuchado
por la derecha que le dio otra pista, Paquito se decidió por
fin, levantó la vista, miró fijamente a los ojos a Don
Honorato, y le espetó sin miedo sus conocimientos sobre el
cometa Halley. Como cuando Colón se enfrentó a los sabios
del tiempo poniendo de pie su huevo.
«Sí, Don Honorato, ya lo se, el Jáley es un desastrado que
cada setenta y cinco años comete la osadía de enseñar la
colita a todo el mundo».
(1)
El auténtico diario de Don Honorato fue encontrado
entre sus legajos, apuntes, cuadernos de notas y
planisferios celestes. Ha sido una suerte contar con
este documento tan personal y elocuente, ya que la
figura del que fuera mentor de tantas generaciones
ha sido objeto de excesivas mistificaciones,
falsedades e interpretaciones erróneas en el pasado,
lo que ha hecho que su figura se haya visto empañada
por las brumas de un historial de incomprensiones.
Un diario es algo así como una especie de muro de
las lamentaciones para católicos, de confesonario
para agnósticos, de diván de psiquiatra para pobres,
de consuelo maternal para inadaptados freudianos y
de escenario teatral para introvertidos.
Don Honorato, como tantos hombres y mujeres de pro,
no pudo dejar de plasmar en este diario sus
depresiones e impresiones. Sus alumnos de aquel
tiempo, con el fin de garantizar de forma objetiva
la veracidad de los hechos que se cuentan a
continuación, han animado al autor a utilizar en
este y en otros capítulos el inapreciable documento,
merecedor de pertenecer al Patrimonio de la
Humanidad, con el fin de ilustrar, mediante las
propias reflexiones de don Honorato los hechos
absolutamente verídicos que se relatan. (N. del A.)