Murieron con las botas puestas
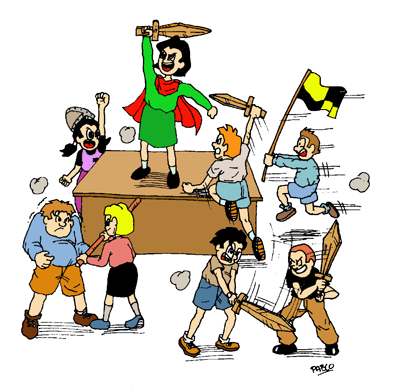
A Pinocho cuando decía mentiras le crecía la nariz. Si a
Caperucita se le antojaba irse por un camino distinto al que
le marcaba su abnegada y buena madre, le salía al paso un
malvado lobo que se comía a su abuela, o a ella, o a ambas,
según el sadismo del que contaba el cuento. Esto sucedía
aunque Caperucita lo hiciera con toda su buena intención,
sin ánimo de desobedecer y con el único fin de hacer
ecología por su cuenta o de recoger flores silvestres y
hierbas aromáticas para la sopa de su abuela.
Y es que en aquellos tiempos nos contaban cada cosa para que
nos calláramos, o para que nos portáramos bien, o para que
ganáramos el cielo, que normalmente no dormíamos del susto
que siempre llevábamos a la hora de irnos a la cama.
A más de uno le pasó, que después de contarle un cuento para
que se durmiera, no pudo ni pegar ojo hasta las tantas del
miedo que le dio el cuento que le contaron.
Aún con la mejor intención del mundo, padres, tías y
maestros abusaban de nuestra ingenuidad infantil y nos
contaban, por ejemplo, que Santiago, el Patrón de España,
hacía historia, igual que el general Custer en Murieron
con las botas puestas, arrollando a paso de blanco
caballo a todos los infieles que se le ponían por delante.
Doña Purita nos relató en colores, agfacolor y cinemascope,
mejor que Cecil B. de Mille, la historia de Moisés, que con
una varita mágica levantaba las aguas del Mar Rojo para que
pasaran los buenos, y la bajaba de pronto para quitarse de
en medio a toda la caballería egipcia, que eran los malos.
En aquellos tiempos todo era violencia, sobre todo en las
historias de clase, sin olvidar lo de los Romanos que
tiraban a los que no nacían bien hechos de la Roca Tarpeya,
o lo de San Lorenzo al que asaron en una parrilla y a Miguel
Servet en una hoguera.
Lo que nosotros hubiéramos deseado saber en serio, sin
rodeos, ambages ni circunloquios era la verdadera edad de
Doña Purita, o si don Honorato había sido así de soltero
desde siempre o si había dejado a alguna novia por irse al
frente, sin tanta violencia ni patriotismo sangriento.
Y así, de cuento en cuento, o de historia en historia, que
nunca se sabía muy bien, íbamos aprendiendo geografía,
«el mar Muerto es tan muerto porque un fuego que bajó del
cielo arrasó a los hombres malísimos y tan salado porque una
señora muy curiosa se convirtió en estatua de sal, en
castigo», e historia,
«los de Sagunto y Numancia, se
arrojaron a la hoguera para no dejarse conquistar por sus
enemigos, las mujeres y los niños primero», como en el
hundimiento del Titanic, o literatura,
«¡guerra!, clamó
ante el altar, el sacerdote con ira, ¡guerra!, repitió la
lira...», o matemáticas, donde se entabló una batalla
entre romanos y cartaginenses organizada por don Honorato, y
en la que el que no sabía inmediatamente
«lo del siete
por ocho», que le preguntaba el del otro bando, podía
darse por muerto, y le caía un cero de tamaño natural.
Lo malo de todo es que las guerras solamente se trataban
cuando se les ocurría a los maestros. Cuando se nos ocurrían
a nosotros era otro cantar. Por ejemplo, el día que la clase
entera quiso representar con todo realismo lo de las
cruzadas que habíamos estudiado en la lección de historia,
se armó un conflicto peor que la batalla de Lepanto.
Iniciamos una representación teatral sobre la conquista de
Jerusalén. La idea, que nos pareció tan fabulosa, dio unos
resultados que no gustaron a nadie. Al final tuvo que
intervenir el dire y casi todos los maestros, el conserje
y los padres de Rosarito,
«Jesús, que hijos tan
violentos, antes no éramos así».
Todo comenzó cuando Gutiérrez, que hacía de Ricardo Corazón
de León, le pegó un puñetazo en el ojo a Rosarito que era
Solimán el Magnífico,
«y que si tú a una niña no le
pegas, grandullón, y que si métete con los chicos», que
dijo Maripili, y que si
«con las niñas es mejor no jugar,
que son unas quejicas», que dijo Agustín, y que si tal y
que si cual.
La verdad es que en la representación, que prometía ser muy
entretenida, se armó bastante lío porque todos los Cruzados
se cruzaron a palos con las huestes de Solimán, quedando en
el campo de batalla, además de Rosarito, por lo menos cuatro
contusos, dos de ellos con el ojo a la funerala.
Los desastres materiales, aunque fue más el ruido que las
nueces, también los tuvieron en cuenta: tres vidrios rotos,
la pizarra en el suelo, las manchas de sangre -tinta china-
roja por doquier...(Entendiendo por doquier la vestimenta de
casi todos los moros y de algunos cristianos, el techo del
aula y el abrigo de invierno recién estrenado de Doña
Purita, que nadie sabe porqué estaba colgado en el
perchero).
Lo peor de todo fue la inmensa frustración de las huestes
cristianas por no haber podido conquistar Jerusalén, que era
la mesa de don Honorato.