Ojo por ojo
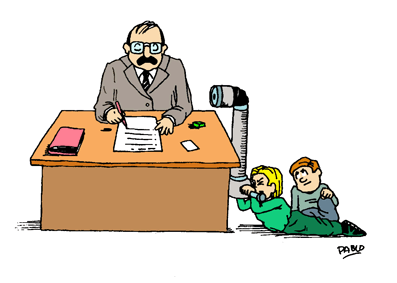
Cuando las cosas se ponían muy negras en clase, o lo que es
lo mismo, se ponían muy negras para Don Honorato, el mismo
Don Honorato, nos ponía sobre aviso. Lo hacía de favor y con
su amabilidad característica, eso sí.
«Si seguís con este
comportamiento», decía,
«ya veréis el día del examen,
ya». Nosotros le agradecíamos esta y otras deferencias y
magnanimidades haciéndole caso y no tirándonos por tres o
cuatro minutos los aviones de papel ni jugando a los
barquitos.
La verdad es que sin los exámenes no sabemos que hubiera
hecho Don Honorato para que nos mantuviéramos en el aula
como Dios manda y para que además aprendiéramos alguna cosa.
Don Honorato era el rey de los exámenes. Los ponía por la
mañana y por la tarde. Los había trimestrales, mensuales,
semanales, diarios y hasta cada hora, minuto y segundo.
A veces avisaba anticipadamente. Con ese sistema lograba que
pasáramos una o dos noches con los nervios puestos a flote.
Otras veces los ponía de improviso, repentinos, como los
atracos a los bancos, y nos pillaba en cueros, como quién
dice. Así íbamos aprendiendo a salto de examen cosas tan
importantes para nuestro futuro como lo de que el
Popocatépetl tiene cinco mil cuatrocientos cincuenta y dos
metros de altura, que Roma venció a Filipo de Macedonia en
Cinocéfalos en el año ciento noventa y siete antes de
Jesucristo y que el primer libro de los Vedas consta de mil
veintiocho himnos. Ni uno más ni uno menos.
Los días de examen Don Honorato manifestaba su verdadera
personalidad creativa. Llegaba con el mejor traje, corbata
de luto a ser posible, poniendo en práctica todos sus
recursos y estrategias,
«más sabe el diablo por viejo que
por diablo», decía. Para que no nos copiáramos ni una
sola coma, nos plantaba al tresbolillo como si fuésemos
olivos, nos numeraba, nos alfabetizaba poniéndonos letras de
la A a la Z, nos desalfabetizaba salteando las letras,
separaba a Maripili de Pepillo y colocaba a Agustín lo más
lejos posible de Rosarito, marcaba las hojas de examen con
tintas de colores, o las firmaba una a una o hacía gala de
sus conocimientos de química escribiendo, donde nadie podía
descubrirlo, con tintas invisibles o con jugo de limón. Era
de admirar que Don Honorato generara en esos días tal
cantidad de ideas y pusiera en practica todos los
conocimientos y habilidades que normalmente no desarrollaba
en clase.
El gran interés de Don Honorato porque no se le copiara
«a mi no me copia nadie»5, se veía recompensado por
nosotros con la aplicación de todo un eficaz operativo
encaminado a copiar lo más posible pero, eso sí, sin que Don
Honorato se enterara par no infringir la más leve herida a
su amor propio. Lo cortés no quita lo valiente.
El día anterior al examen se pasaba revista a los
preparativos, se organizaban los comandos, se
confeccionaban las máquinas de guerra, los espejos, las
cuerdas, y las chuletas, se acordaban los códigos secretos,
los guiños, golpes, toses o codazos, y se sobornaba al
espía, Rodríguez, de séptimo B, que era quien nos pasaba la
información en caso de que los examinara a ellos una hora
antes. Cada uno, según Dios le daba a entender, se
pertrechaba para la batalla: la lista de los reyes godos en
el bolsillo de la derecha, lo de Aníbal y los elefantes en
el de la izquierda, y lo de Fernando Séptimo y lo de que
«vayamos francamente y yo el primero por la senda
constitucional» en el calcetín de la derecha.
Ricardito se equivocó de bolsillo en una ocasión, se lió de
examen y de bolsillo, y colocó lo de Tokio, Osaka, Kioto,
Kobe que eran ciudades del Japón como si fuera la lista de
los reyes godos. O lo que le pasó a Gutiérrez, que no sabía
demasiado sobre los insectívoros y puso, por mirar por
encima del hombro de Rosarito, y confiar en la sabiduría de
la susodicha, que eran unos hombres primitivos coetáneos de
los dinosaurios. Doña Purita en aquella ocasión les facilitó
un cero a cada uno por copiar tamaña barbaridad,
«y no
por copiar simplemente».
O lo que le pasó a Mariloli por hacer caso a Manolín al
intentar descubrir el tema del examen con un periscopio que
había hecho el ya nombrado Gutiérrez, que era un manitas.
Manolín convenció a Mariloli de que fuera hasta la mesa de
Don Honorato, utilizara el periscopio, y así toda la clase
se enteraría con facilidad del contenido de la prueba que
todos iban a sufrir dentro de un rato. El aliciente del
riesgo y de la utilización de técnicas modernas, la emoción
del momento, la inconsciencia de la juventud y el empujón
que le dio Gustavito, llevaron a Mariloli hasta la mesa del
maestro.
Allí preparó el artefacto, siguiendo indicaciones de los de
atrás, de los técnicos, de los que veían los toros desde la
barrera. Cuando todo estuvo a punto, y mientras don Honorato
hablaba sobre los equinodermos, Mariloli puso su ojo en la
lente inferior del periscopio casero. Y se llevó el susto de
su vida, ya que en vez de ver lo que quería, vio lo que no
quería ver. En vez de encontrar lo que buscaba, es decir,
los originales del examen, su ojo tropezó con otro ojo
reflejado en el espejo: el ojo de Don Honorato.
El maestro aplicó allí mismo a la alumna la ley del Talión,
la del ojo por ojo, colocándole un cero sin esperar a que la
misma Mariloli se lo ganara con su propio esfuerzo, a pulso,
por lo que hubiera puesto o dejado de poner en el examen.