La sartén por el mango.
(Esparta, o el valor de Manolín)
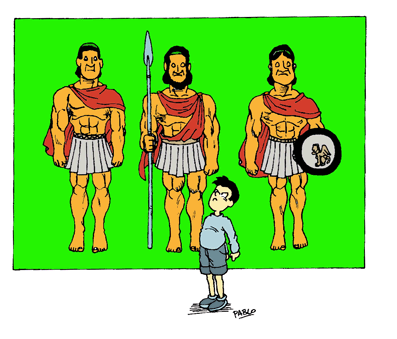
En los años en que nuestra edad y condición nos obligó a
estar entre escuelas, colegios, institutos y universidades,
nuestros maestros, profesores, mentores, tutores y
catedráticos poseían todos ellos una cualidad común: la de
tenernos en la palma de la mano; la de dominar, a veces con
una simple mirada, y otras veces con dos o con tres, todo
tipo de situación que se generara en el aula, por trágica o
embarazosa que a primera vista pudiera parecer.
En eso eran maestros de verdad. No se les escapaba una.
Dirigían las bandas y cohortes de irresponsables con una
técnica y un estilo que para sí lo hubieran querido los
altos ejecutivos de la falange macedónica.
En lo demás, nuestros profesores eran muy dispares, ya que
los había altos y bajos, varones y hembras, con bigote y sin
bigote. Era lo que posteriormente se ha dado en llamar, la
unidad en la diversidad, ya que si distinguíamos a nuestros
maestros por el sexo, el color del pelo, el bisoñé, el
puntero o la falda pantalón, nos era imposible
diferenciarlos por su éxito en el manejo de las masas, que
en todos los casos era el mismo: el logro de una absoluta y
radical disciplina dentro de las paredes del aula.
Don Honorato, a pesar de la diferencia sustancial que tenía
con Doña Purita, que era en primer lugar su carácter
masculino, su calvicie, y sobre todo su puntero, su maldito
puntero, no dejaba pasar ni una sola maniobra que supusiera
un deterioro en la disciplina o que dejara lugar a dudas de
«quién era quién» en el aula. El recuerdo de
Don Honorato siempre estará ligado, como si de algún santo
obispo se tratara, al báculo dispuesto a ser depositado con
mayor o menor fuerza en las posaderas del malandrín que
quisiera saltarse a la torera las normas de la clase.
A Doña Purita, sin embargo, le fascinaba darnos libertad,
«que no libertinaje», durante el curso, para caer de una
sola vez sobre nosotros el día del examen.
«Ese día me
toca a mí», decía,
«y ya veréis, ya veréis»,
continuaba,
«que más vale llegar a tiempo que rondar un
año».
Y es que cada uno de nuestros profesores tenía sus tácticas,
y Doña Purita, aunque no usaba el puntero como Don Honorato,
tenía sus propias armas de ataque y de disuasión, y las
utilizaba con profusión a pesar de sus aires liberales y de
que «en mi clase quiero personas responsables, que se
formen en la propia y personal disciplina, en la
participación y el orden».
Cuando tenía algún problema con Gutiérrez, o con Felipe, o
con Rosarito, después de apelar sin resultado a lo de la
responsabilidad personal y a que
«con disciplina en el
futuro os convertiréis en adultos de provecho», por un
quítame allí esas pajas llamaba al padre, a la madre o a la
abuela de los susodichos, y allí mismo, delante de la clase
en formación les endilgaba una perorata de mucho cuidado.
«Que si no os comportáis como adultos os tengo que tratar
como a críos», o
«que a mi no me gusta castigar y por
eso intento que sean las familias al completo las que
colaboren en vuestra educación y buenos modos».
Y con esto, Doña Purita derivaba el problema de la escuela a
la casa paterna, con lo que mataba un sinfín de pájaros de
un tiro, ya que al mismo tiempo que solucionaba el problema
disciplinario, la falta no quedaba sin sanción, incluso
cruenta a veces,
«y yo me lavo las manos», y al mismo
tiempo cumplía con uno de los objetivos más importantes de
una escuela de actualidad, que es que la participación de la
familia se convirtiera en una realidad en la educación.
Voy a referir lo que le pasó con Manolín, por poner un
ejemplo. Manolín se moría de miedo cuando le llamaban para
dar la lección. Era como una enfermedad. Temblaba, tosía, y
algunas veces hasta se escondía debajo del pupitre. Doña
Purita le azuzaba apelando en lo posible a su masculinidad.
Un día, por razón de Manolín y sus terrores nos contó la
historia de los espartanos.
Esparta, nos relató Doña Purita, era un Estado que se
caracterizaba por el valor de sus gentes. La probada
valentía de sus ejércitos era conocida y temida en toda
Grecia. Un día, un joven y aguerrido espartano encontró,
buscando en el bosque, una ardilla. La cuidaba cariñosamente
en el momento en el que los clarines de su batallón lo
llamaron para entrar en formación. El espartano, ni corto ni
perezoso, para no abandonar a su ardilla, y al mismo tiempo
para no incumplir las órdenes, se metió a la ardilla dentro
de su faldellín, y entró en formación como si nada
sucediera.
Aquí fue donde Doña Purita se emocionó al continuar su
relato. Porque el espartano, por no perder su compostura
militar, aguantó durante horas una situación casi imposible.
La ardilla, que no se encontraba a gusto, comenzó a
revolverse, inquieta. El joven no movió ni un músculo a
pesar de las cosquillas. Más tarde, la ardilla, fastidiada
viva, empezó a morder, y el espartano, como si tal cosa, ni
moverse. Y la ardilla, roía y roía. Y el espartano ni
quejarse. Cuando el soldado, ¡oh virtud espartana!, cayó al
suelo sin decir ni pío, todos se dieron cuenta de que había
muerto, pues la ardilla, le había comido las entrañas.
«Así tenéis que ser todos, como el espartano de Esparta,
aguantando lo que os echen, valientes, disciplinados y nada
de quejumbrosos ni timoratos», terminó Doña Purita,
mirando de reojillo a Manolín.
La siguiente vez en que la maestra llamó a Manolín a dar la
lección, Manolín lloró como una magdalena, y dijo que a él
no le hubiera importado ser espartano ni que se lo comieran
las ardillas. Que tampoco le daba miedo dar la lección sino
los ceros de doña Purita, y sobre todo la cara de su padre,
don Manuel, cuando le llevaba las notas. Y que aunque
tocaran los clarines, la corneta y los timbales del circo de
Nerón, y a pesar del valor de todos los espartanos del
mundo, él no se movía de su sitio porque no se sabía la
lección, y basta.
Doña Purita se indignó y salió del aula. Al rato, volvió con
el Director, dispuesta a poner orden en una situación que
por primera vez se le iba de las manos.
Sin embargo un pequeño detalle se le había escapado a Doña
Purita. Si en la clase faltaba el valor espartano, no por
ello se dejaban de tener otras virtudes clásicas, como por
ejemplo la solidaridad ateniense. Un letrero de tamaño
natural había escrito con tiza en el encerado:
Los espartanos además de valerosos eran gilipollas.
¡Manolín, estamos contigo!