La ley del silencio
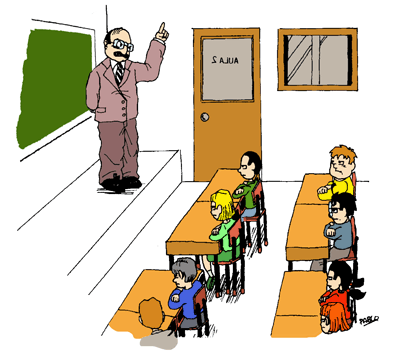
La Ley del Silencio, igual que en Sicilia la
Omertá, era la que más se practicaba en
nuestra escuela. No se podía hablar en clase, ni en el salón
de actos, ni en filas, ni por los pasillos, ni siquiera en
los retretes, con perdón. Y cuando no nos comportábamos a
gusto de Don Honorato se nos negaba el habla incluso en el
recreo. Nunca hubo mayor consenso entre todos los profesores
de las escuelas en las que estuvimos, de los institutos que
sufrimos y de las universidades que aguantamos que en la
aplicación de la ley del silencio.
Si a todo lo anterior le añadimos que en nuestras casa,
cuando intentábamos meter baza en alguna conversación,
invariablemente se nos ponía en lugar con aquello de
«los
niños a callar, los niños no se meten en las conversaciones
de los mayores...», ni que decir tiene que nunca
hablábamos, que no teníamos ocasión alguna de expresar
sentimientos o deseos, ni de prepararnos para el difícil
arte de la dialéctica ni para desenvolvernos con dignidad en
un mundo en el que priman las comunicaciones.
Los mayores solamente hablaban con nosotros para
preguntarnos la lección: "¿Quién descubrió el planeta
Plutón?», preguntó Don Honorato lleno de afición por la
astronomía. O lo de Doña Purita:
«Explíqueme usted, Maripili, sin dejarse una sola coma, ¿cómo se alimentan los
moluscos?».
O nuestros padres:
«¿De dónde vienes a estas horas?»,
o bien:
«¿qué es este cuatro en matemáticas?».
Preguntas en su mayoría de difícil respuesta. Era imposible
así el establecer conversación con nuestros mayores, a pesar
de las ganas que teníamos de hablar con ellos de nuestros
asuntos, y meternos en los suyos propios dándoles consejos
sobre cómo se da una lección o se lleva una familia.
Cuando en la clase se oía el más mínimo cuchicheo, Doña
Purita rápidamente informaba:
«¡silencio, primer aviso!».
Si los cuchicheos continuaban:
«¡silencio, segundo
aviso!». Y si ya se acrecentaba el rumor, o se
generalizaba excesivamente, sin más avisos:
«¿Tienen
ganas de hablar?, (nunca supimos porque cuando doña
Purita se enfadaba nos trataba de usted), ¡pues
hablarán!. A ver Gutiérrez, a la tarima, y enuméreme
rápidamente, sin dilación, los principales monumentos con
planta de cruz griega que denotan la influencia de Bizancio
en la Península Ibérica». Así, sin anestesia, Gutiérrez
sudaba, y con él toda la clase, sin poder
recordar ni uno
solo de aquellos condenados monumentos.
Cuando en realidad practicábamos la omertá,
y nadie quebrantaba la ley, era cuando nos querían hacer
hablar a la fuerza.
«¡Hoy no sale nadie de clase hasta
que salga aquí delante quién ha escrito en al pizarra esa
guarrería!». Y nadie salió, y pasaban los minutos y se
acercaba la hora de salida y no aparecía el culpable. Fieles
a la ley de la omertá, nadie hablaba. Don
Honorato estaba más blanco que la pared, por una parte
porque su autoridad quedaba en entredicho, y por otra, y
sobre todo, porque la guarrería en cuestión, decía sobre
poco más o menos:
«Abajo Don Honorato y la madre que lo
parió». Un espantoso, apabullante y clamoroso silencio
se escuchaba en el ambiente, mientras todos sudábamos la
gota gorda y seguía sin aparecer el autor del texto
literario, que como tantos autores anónimos a través de los
tiempos, no pudieron recibir el aplauso de generaciones
posteriores.
Y sonó el timbre de salida, y Don Honorato se acordó de
Sicilia, de la omertá, de lo de
Fuenteovejuna, de la merienda de bizcochos y chocolate que
le esperaba en casa, de su santa madre, y de la madre que
trajo al mundo al que había escrito la frase en la pizarra.
Don Honorato reflexionó es esos momentos de lo sólo que se
encontraba, de la difícil y precaria situación de los
maestros, de lo poco que social y económicamente se les
cotizaba, y de que a pesar de las malas lenguas no eran,
visto lo presente, demasiado largas sus vacaciones.
Don Honorato se dio cuenta, en fin, de lo más importante: de
que la constancia en imponer una disciplina y la paciencia
en aplicarla sin desánimo, reciben al fin su recompensa.
Tras años de exigir silencio constantemente y de realizar
arduos esfuerzos y trabajos para lograrlo, había conseguido,
¡al fin!, el más riguroso de los silencios. Todo un éxito.