La tortuga de Zenón
(o la filosofía del futbolín)
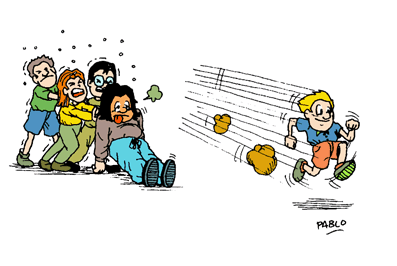
Según decía Don Honorato, filosofía significa
«amar la
sabiduría». Según el mismo Don Honorato ninguno de
nosotros amaba la sabiduría, ya que no nos interesaba
aprender nada,
«que sois unos ladrillos, mas burros que
un arado, y lo único que os importa es andar por ahí todo el
día sin hacer nada y jugando al futbolín». Así, de esta
manera Don Honorato nos impulsaba cada vez más a jugar al
futbolín y menos hacia la filosofía, que en realidad nos
importaba muy poco o nada. Entre todos, al único que
parecía, así por encima, que le interesara la filosofía era
a Don Honorato. Aunque no supiera jugar al futbolín.
Amar la sabiduría era para nosotros muy difícil, en primer
lugar porque querer a los sabios nunca ha estado bien visto
y porque de por sí, los sabios siempre han resultado
bastante ridículos a la gente normal.
Hubo un sabio, Arquímedes, que en cierta ocasión salió de su
casa, en cueros por más señas, gritando a todo gritar por su
pueblo lo de
«Eureka, eureka», que en griego quería
decir
«lo encontré, lo encontré», es decir que
encontró algo importante que llevaba mucho tiempo buscando.
Otro sabio, Newton, después de ver año tras año a las
manzanas del huerto de su madre caerse de los árboles,
descubrió, y esto también se caía por su peso, lo de la
gravitación universal, y enunció las famosas leyes que
fueron la tortura de todos nosotros siglos después. Da que
pensar (da que filosofar, para ir más a tono con esta
historia), que muchos de los hechos que con mayor fuerza han
influido en la humanidad siempre han estado protagonizados
por manzanas. Aparte de los descubrimientos de Newton está
lo de Adán y Eva, o lo de la manzana de la discordia, que
hizo que se armara la de Troya.
Porque Don Honorato decía también que filosofar era pensar,
y para animarnos nos explicaba que si todo el tiempo que
dedicábamos a filosofar trastadas y locuras lo empleáramos
en filosofar cosas importantes, como por ejemplo en manzanas
o cosas así, el día de mañana podríamos llegar incluso a
sabios.
Así, poco a poco, nos iba descifrando Don Honorato la
filosofía, y de vez en cuando nos intercalaba algunas
historias, para nuestro entretenimiento.
Un día nos contó lo de la tortuga de Zenón. Zenón era un
sabio de la antigüedad, muy simpático por cierto, que en vez
de pensar como otros sabios sobre manzanas, pensaba sobre
tortugas.
La tortuga sobre la que filosofaba Zenón era de una rapidez
increíble, que cuando entraba en competición, ganaba a
correr a cualquiera, incluso a Aquiles, el de los pies
ligeros. Zenón, que había nacido en Elea y que por eso le
llamaban Zenón de Elea, había convencido a Don Honorato de
que su tortuga podía competir en una carrera contra alguien
tan rápido como Aquiles. Lo increíble del caso, es que la
tortuga, ganaba al mismísimo Aquiles.
Don Honorato intentaba hacérnoslo creer de la siguiente
forma: Aquiles pensaba, o Zenón pensaba que Aquiles pensaba,
que si Aquiles hacía la mitad del recorrido y luego hacía la
mitad de la mitad, y más tarde la mitad de la mitad otra
vez, y así hasta el infinito, el de los pies ligeros no
podría llegar nunca al final y la tortuga, que iba a su
propio tran tran, sin pensar en mitades, debía ganar a
Aquiles con toda seguridad. Todo esto se lo creía Don
Honorato a pies juntillas e intentaba que nosotros no
solamente lo entendiéramos sino que además lo creyéramos.
Como la historia no nos quedó demasiado evidente, decidimos
comprobar si era cierta practicándola durante el recreo.
Queríamos verificar si ejercitada así a lo vivo, daba como
resultado lo de la mitad de la mitad, y por descontado,
intentábamos llegar a la conclusión de que la filosofía era
algo creíble y que merecía la pena ser tenida en cuenta.
Se cruzaron apuestas como casi siempre. Convencimos en
primer lugar a Sofía, la más gordita de la clase, de que
podía y debía, según la filosofía, ganar en una carrera a
Agustín, que era el siempre el primero en todas las
competiciones.
La carrera se organizó en el patio del colegio. Se
estableció la línea de salida y la meta, a cien metros
lisos, aunque algunos, Maripili entre otros querían una de
vallas. Se nombraron los jueces y se organizó la carrera.
A los gritos de
«¡Tor-tu-ga!, ¡tor-tu-ga!» y de
«¡A-qui-les!, ¡A-qui-les!». empezó la competición.
Agustín intentó hacer por mitades el recorrido mientras se
le ponían toda suerte de dificultades. Maripili se le aferró
a la pierna izquierda mientras le hacían zancadillas, le
daban codazos en toda su anatomía y le comían la moral
diciéndole que no era capaz de filosofar en lo más mínimo y
de que no llegaría nunca a sabio. A Sofía, sin embargo, la
ayudaron, le dieron ánimos todo el trayecto, mientras
Pepillo y Manolín la empujaban sudando la gota gorda.
Ni por esas ganó la filosofía. No hubo manera. La carrera la
ganó Agustín el de los pies ligeros, echando por
tierra toda nuestra buena voluntad, el encomiable afán de
investigación empírica, y sobre todo, la poca confianza que
teníamos en la filosofía.
Sofía lloraba y afirmaba que
«se lo diré a mi padre que
es de Hacienda», y fue a contárselo a Don Honorato,
cometiendo el infundio de que lo habíamos hecho porque no
creíamos en la filosofía de Zenón. Don Honorato nos
pronosticó que nunca llegaríamos a ser hombres («ni
mujeres», que dijo Rosarito), de provecho.
La clase entera sacó la conclusión, después de aquella
experiencia filosófica y de haber copiado quinientas veces
«Soy un amante del saber, soy un amante del saber»,
que la filosofía era muy difícil de creer y menos de
practicar, y que por lo tanto, como no podíamos ser hombres
de provecho («ni mujeres», que volvió a repetir
Rosarito), seguiríamos jugando al futbolín, que por lo menos
lo entendíamos mejor que la filosofía.