Las cinco en punto de la tarde
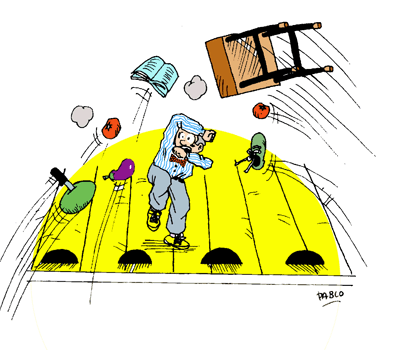
Ya en alguna ocasión he reflejado que la literatura en
general y la obra literaria de autor en particular, tanto en
las Enseñanzas Medias como en las enteras, se suele entregar
por dosis, igual que los medicamentos en las farmacias, los
preparados alimentarios en los supermercados y los
pesticidas en el campo. En casi todos los casos, una obra
literaria se transmite normalmente por medio de
intermediarios, ya sea a través de la narración de nuestros
profesores, o por traducciones, adaptaciones o resúmenes.
Lo normal es que fuera la misma Doña Purita, o el director,
o Don Honorato, o la Señorita Engracia, quienes nos referían
compendios o sinopsis de la poesía, de la novela, del drama
o de la epopeya correspondiente.
La literatura la veíamos de lejos, enjaulada o en vitrina.
Más o menos como si los libros fueran especies raras de aves
en peligro de extinción, felinos carnívoros de dificultosa
procreación en cautiverio o peligrosísimas serpientes de
cascabel cuyo veneno es de utilidad química o farmacéutica,
por emplear términos de parque zoológico moderno.
Solamente una vez, tuvimos la ocasión de conectar
personalmente con la literatura a lo vivo. Fue cuando llegó
al colegio un rapsoda. Un rapsoda es, para entendernos, algo
así como un juglar de la edad media pero sin calzas verdes,
ni jubón, ni mandolina. Además según la experiencia relatada
aquí, van sin escalera de cuerda y actúan en escenario, sin
red ni cristal antibalas, lo que puede ser peligrosísimo
para ellos, como se verá más tarde.
El rapsoda que nos ocupa llegó al colegio una calurosa tarde
de mayo, y convenció al director de que resultaba
imprescindible tanto para profesores como para alumnos oír
poesía declamada como se debe. El director, aunque no se
caracterizaba por su amor a la poesía, a diferencia de doña
Purita por ejemplo, vio los cielos abiertos y la oportunidad
de, por una tarde, tenernos tranquilos a nosotros y a los
maestros. En otra ocasión el que ocupó la tarde había sido
un malabarista chino de Guadalajara y anteriormente, si mal
no recuerdo, un transmisor de pensamiento que antes
susurraba al oído de cada transmitido lo que debía
transmitir.
El director, de mayo en adelante, hasta que se acababan las
clases, intentaba sorprendernos cada día con algo
interesante. Así que, en esta ocasión, después del recreo de
la tarde, reunió al colegio en pleno en el salón de actos
con la mejor disposición por parte del personal para
disfrutar del rapsoda.
La expectación era inmensa porque no sabíamos qué era un
rapsoda ni para qué servía. El director explicó que un
rapsoda, como su nombre indica era una persona amante de la
cultura y de las letras, que se sabe miles de poesías y que
las declama para que las generaciones no pierdan el sentido
tradicional de la métrica y del teatro. También nos dijo que
era una suerte para nosotros tener la ocasión de disfrutar
de un rapsoda de verdad y que estaba seguro de que nos iba a
emocionar. De paso, así como de refilón dejó caer que
«al
que mueva un músculo o se le sorprenda con la más leve
sensación de mofa, befa o escarnio pasará el fin de sus días
estudiando poesía hindú en territorio amazónico».
Se abrió el telón y apareció el rapsoda. Entre bambalinas y
sobre el fondo verde del escenario. El rapsoda vestía
chaqueta a rayas azules, pantalón gris, pajarita a lunares
rojos, y era flaco y con bigotito. Un cromo.
¡Para qué decir!. Los comentarios y cuchicheos no se
hicieron esperar:
«¿Y eso es un rapsoda? ¡menudo timo!»,
o aquello de
«¡... y qué pajarita lleva el cursi!, ¡un
rapsoda de verdad!». La imaginación calenturienta de
Rosarito había representado para sí como rapsoda a un joven
y apuesto declamador de película, tipo Don Juan Tenorio en
el diván, con sombrero de ala ancha y pluma carmesí hasta el
techo.
«¡Un rapsoda sin plumas es como un jardín sin
flores, vaya con el rapsoda!», dijo en alta voz, como
siempre.
El rapsoda comenzó su función. Se presentó, hizo una solemne
reverencia, y explicó que iba a realizar un programa de gran
interés. La primera poesía,
«con el fin de hacer un
homenaje a la literatura castellana antigua», fue un
romance, o mejor, una selección del romance Los siete
infantes de Lara.
Aunque penamos lo indecible al escuchar los amores de toda
la familia de los Siete Infantes, el casamiento de Doña
Lambra, las muertes, insultos y denuestos del clan familiar,
y las victorias y derrotas de los cristianos, lo que más nos
hizo padecer fue el sufrimiento del mismo rapsoda, que ora
se tiraba por el suelo de dolor cuando los Infantes yacían,
ora saltaba y gritaba cuando Doña Lambra se enojaba, ora se
ponía rojo de ira cuando los hijos irritaban a su madre, ora
lloraba cuando los vástagos besaban las manos a Doña Sancha.
En fin: un delirio. Al principio, las masas reunidas en el
Salón de Actos, por aquello de que nunca nos habíamos visto
en semejante situación, y por la curiosidad, aguantamos
expectantes los ataques de los moros, las victorias de los
cristianos, la traición de Don Ruy Velázquez cuando vendió a
sus sobrinos y finalmente la desgraciada y triste muerte de
los citados.
Sin embargo, el espectáculo fue degenerando. Cada vez eran
más los insurrectos que, imitando al rapsoda, levantaban sus
manos en actitud declamatoria o se tiraban por el suelo,
yaciendo cual los Siete Infantes. Cuando llegó la escena
final en que Mudarra González venga a los Siete Infantes,
antes de que el rapsoda tuviera tiempo de reaccionar,
decenas de puñales, espadas y cimitarras imaginarias, habían
hecho su aparición, y el salón de actos se había convertido
en los mismísimos campos de Val de Arabiana, donde se
desarrollaron los hechos, con decenas de vengadores, decenas
de vengados, decenas de traidores, todos peleando, todos por
el suelo, en verdadera batalla campal.
Mientras el telón se cerraba para evitar mayores males, y el
Director hacía su aparición en el proscenio, siguió la
lucha. Gradualmente se fue aclarando el ambiente. Es decir,
el director logró poner orden en las filas de los
contendientes, expresándose de manera contundente en
relación a la pérdida de todos nuestros recreos, juegos,
salidas hasta final de curso y la bajada automática de todas
nuestras notas en comportamiento y en geografía, por poner
un caso. Por fin un gran silencio reinó en el salón de
actos. No obstante tuvimos que prometer al unísono que
nadie, en la segunda parte, interrumpiría al rapsoda,
«un
hombre tan culto, y que de tan espléndida manera sabe
moverse en el escenario», que dijo el director.
Al abrirse el telón por segunda vez, y salir el rapsoda, no
se movía un alma. Cuando declamó lo de
«porque son niña
tus ojos verdes como el mar...», de Bécquer, señalando a
cada verde las cortinas amarillo limón del escenario, sin
oírse más que el palpitar del corazón de Doña Purita, el
director comenzó a tranquilizarse.
Cuando el rapsoda se puso patriótico con la elegía heroica
«¡Oigo patria, tu aflicción, y escucho...», y el
rapsoda desfilaba marcialmente por el escenario acompañado
solamente por el retumbar de los tambores esta vez
producidos por el corazón de Don Honorato, el director no
viendo movimientos peligrosos de masas, se calmó del todo y
comenzó a disfrutar de la función, serenándose pensando en
la mañana de pesca que iba a pasarse el domingo.
El final de le representación lo iba a dedicar, dijo el
rapsoda, a Federico, el gran Federico García Lorca, poeta de
poetas. Lorca fue ya el acabóse. El rapsoda, confiado ya en
sí mismo, se desmelenó como si dijéramos y recitaba,
declamaba y se movía, volaba moviendo sus brazos con
«..Quise llegar a donde llegaron los buenos...»,
galopaba por el escenario con
«... Pasan caballos negros
y gente siniestra...», bailaba sevillanas con
«La
Carmen está bailando por las calles de Sevilla...». Unas
veces ponía los ojos en blanco, otras la faz cadavérica, o
hacía flexiones de rodillas y de tronco, como en clase de
gimnasia, o se sacaba el pañuelo para enjugar sus lágrimas,
cuando aquello de
«las cinco en punto de la tarde»,
en que lloró por Ignacio Sánchez Mejías.
Fue aquí donde todo comenzó de nuevo. Tal vez porque
Rosarito se levantó a aplaudir emocionada igual que el
rapsoda cuando llegó lo de
«... Huesos y flautas suenan
en su oído, a las cinco de la tarde...».
«¡Chist!»,
le dijo el director,
«que el rapsoda está en trance».
El trance fue el que siguió a continuación, porque el
rapsoda continuaba a las cinco en punto de la tarde,
cambiando de lugar en el escenario, ora aquí, ora allá, pero
siempre a las cinco en punto, o se tiraba por el suelo, o
movía el capote, o cambiaba de registro su voz, o saltaba y
corría de bambalina a foro, y de foro a proscenio. Todo un
espectáculo. Todo fue aún así bastante bien hasta que al
rapsoda le golpeó en su nariz el primer zapato, mientras
alguien gritaba:
«¡Deja ya lo de las cinco, que son las
siete y nos tenemos que ir a casa!». Fue el colmo. La
gota que colmó el vaso. Se sucedieron las chiflas, rechuflas
y pataleos de los alumnos mientras los gritos de los
maestros y las amenazas del director intentaban reconducir
el acto.
El rapsoda, acostumbrado por lo visto a estas situaciones,
al principio no perdió la compostura. Se atusó el bigotillo,
echó mano a la garganta, hinchó los pulmones y levantó tanto
la voz que lo de las cinco en punto de la tarde le salió
como al gallo de San Pedro la Tercera vez en la pasión de
Esparraguera, de tanto ensayar.
Siguieron cayendo objetos sobre el escenario mientras el
rapsoda, atónito por fin, quedó como un pajarito asomando la
nariz y una mano detrás de una bambalina, como queriendo
decir:
«¡dejarme salir, que no os voy a hacer nada!»
.
Al día siguiente, en el intento de limpiar el escenario
aparecieron allí un sin fin de bocadillos, más zapatos,
incluido uno del director, la cartera de Gustavito, tres
libros de literatura, los blocs de apuntes de todo el
colegio, la pajarita a lunares del rapsoda, la boina del
Sasa (Sasarramundi), y un sin fin de objetos entre los que
destacó el paraguas de Don Honorato, que nadie sabe cómo
llegó hasta el lugar de los hechos.