Rinconete y Cortadillo
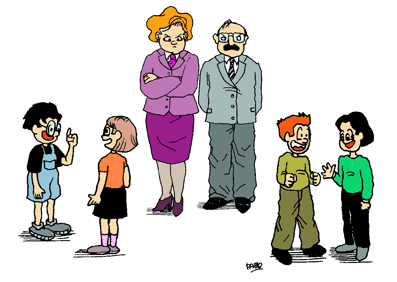
Nunca ha existido escuela, colegio, institución educativa
privada o pública, campamento, o albergue de niños o
mayores, en el que la mayoría, o incluso todo el mundo,
tuviera su apodo, mote, o sobrenombre. Al poseer nuestro
colegio la característica especial de no poder ser menos que
los demás todos, incluidos el conserje y el que vendía pipas
en la puerta, tenían el suyo.
El tipo de apodo tiene normalmente que ver, en mayor o menor
grado, con las características personales, familiares,
biológicas o culturales de cada cual. Ya fueran profesores o
alumnos, o madres o padres, daba igual. Algunos sobrenombres
vienen a cuento debido a la fisonomía personal del mentado,
a su comportamiento constante o eventual, y sobre todo
alguna anécdota o desliz que para su desgracia, y sin
necesidad, hubiera tenido. Bastaba con que alguien nombrara
a otro, profesor o alumno, de determinada manera, aunque
fuera solamente una vez, fugazmente y a la calladita, para
que al día siguiente, a veces a la media hora, todo el mundo
llamara por su mote al susodicho.
Hay quién lo de los apodos se lo toma a chufla, sin darle
ninguna importancia: son los menos pero viven felices. Hay
quien los sobrevive con paciencia y resignación fatalista y
como no se le nota, gradualmente el problema tiende a
desaparecer. Hay sin embargo quién no los soporta de ninguna
de las maneras, y que se los toma como una verdadera afrenta
personal. Estos últimos, en la mayoría de los casos,
coleccionan motes a mansalva, y se puede dar el caso de que
tengan uno por la mañana y otro por la tarde, e incluso uno
antes del recreo y otro después del recreo.
Existen apodos para todos los gustos. El clasificarlos es un
problema bastante complicado, y no se si algún erudito habrá
dedicado parte de sus horas de investigación a esta ciencia.
Pobre de él. Lo compadezco. Así, y sin demasiado rigor
científico no es difícil apreciar que existen diversidad de
estilos, tipos y formas de sobrenombres.
Están, por ejemplo, lo que podríamos llamar motes de
situación, que se basan generalmente en una anécdota
graciosa o que ha dado fama al protagonista: Este es el caso
de Gustavito, ya contado en otro lugar de este relato, que
por escaparse de la carbonera, todavía no se sabe cómo ni
por donde, todos le llamábamos con admiración Fugas.
O lo que le pasó a la Señorita Engracia, en que un día de
lluvia traicionera, dio un traspiés, y no se desnucó de
milagro. Cuando se levantó del suelo, estaba llena de barro
hasta las cejas, mojada como si hubiera cruzado a nado el
paso de Calais, y con las rótulas en carne viva tal y como
se le quedaban cuando subía de rodillas, por promesa, desde
la plaza de su pueblo los seiscientos veintitrés escalones
que llevaban a la ermita de Santa Engracia Bendita.
Limpiándose un poco, así y como sin darle importancia,
solamente logró decir,
«¡Uy que caída más tonta!
¡Resbalé!». Desde aquel día se le llamó para siempre
Resbalé.
Entre los apodos de fachada, o lo que es lo mismo, los que
afectan a la fisonomía personal, había varios relativos a
los apéndices capilares. La Pelos, o
La Bigudíes, era Doña Purita. Aunque siempre iba
peripuesta y bien, se la llamaba así por una sola vez que
dicen que alguien la vio asomada al balcón de su casa
regando los geranios, en bata y con los rulos puestos. Otro
apodo de fachada capilar era
Rampa de lanzamiento,
Don Honorato, a pesar de que llevaba la calvicie con toda
decencia y dignidad, salvo unos pelillos que por taparse un
poco la brillantez de la calva se pasaba de un lado a otro,
«de parietal a parietal», que decía Rosarito.
El pelines era Ricardito, porque tenía el pelo no
solamente cortado al cepillo, sino tieso como un
puercoespín.
De la misma categoría de apodos, aunque de fachada exterior,
estaba El Jeta, el director, porque tenía
una cara muy grande. Al profe de gimnasia se le apodaba
El Canica o el Naftalina,
porque era pequeño, calvo y como una bolita. Pueden ustedes
imaginárselo tranquilamente, y tal vez acordarse de él, pues
se le conocía por dichos apodos en todo el contorno.
También se pueden citar algunos ejemplos de sobrenombre de
muletilla o frase repetida directa, como el Puespués,
tal y como se conocía al profesor de literatura de tercero;
o el Demoque, de frase repetida
evolucionada, ya que del
«de modo que», que decía Don
Gregorio, pasó al demoque, al De Moco,
y más tarde al Moqueta, y el
Moquetus, que para eso era profesor de latín; o
El Pelillos, que no tenía que ver con apéndices
capilares sino más bien con frase hecha repetida (otra
variedad), ya que decía miles de veces lo de
«pelillos a
la mar», viniera o no a cuento.
¿Y quien no tiene muletillas?. A Don Honorato se le contaban
los
«¿A que sí?», por centenas de millar, y se jugaba
a pares o nones en clase, cruzándose apuestas con más
seriedad que en el hipódromo. Se llegaron a contar en una
hora de clase hasta trescientos veintiocho
«¿A que sí?»,
ganando los pares. A Doña Purita se le contaban los
suspiros; al Dire, al que todo el mundo llamaba El Dire, además del anteriormente citado
El jeta, se le contaban los
«¡Jesús, Por Dios
Bendito!»
Los apodos ligados a problemas de personalidad y
comportamiento eran muy comunes. Rinconete y
Cortadillo eran en realidad Manolín y Gutiérrez,
porque el primer día que llegaron al colegio, cuando tenían
tres o cuatro años, uno se quedó todo el día en un rincón,
llorando y chupándose el dedo, y el otro, a su lado,
hipando, sollozando y lleno de terrores propios de un primer
día de colegio. A pesar de que al colegio le siguieron
teniendo hasta el final, no ya solamente terror sino
verdadero espanto, el apodo que les pusieron desde el primer
día unos sabihondos de quinto se les quedó para siempre.
De la misma categoría clasificatoria de personalidad es el
mote que aunque por poco tiempo se le adjudicó a un profesor
que pasó allí unos seis días sustituyendo a Don Higinio.
Todo el mundo le llamaba El Neslé en lata,
por la mala leche concentrada que tenía.
Existían también, hablando de lo mismo, los apodos
despiadados por parte de los alumnos, que casi no relato por
vergüenza ajena, pero que se daban con profusión, ¡vive
Dios!. Entre ellos estaban cojibete,
ojoví, cabezabuque,
rompetechos, pupas, etc. haciendo
honor a la tradicional forma de ser de
«falta de caridad»,
que decía Doña Purita en aquel tiempo, o de
«mecanismos
de defensa» y
«agresividad contra el líder», que
les adjudican actualmente los psicólogos a la gente menuda,
que éramos entonces.
Otro tipo de apodos, menos significativos pero no por ello
hay que dejar de reseñarlos son los producidos por la
utilización de lenguas exóticas o por otras formas de hablar
del territorio nacional o europeo, y que en algún lugar de
estas memorias se han ido relatando: El Puch,
Sasa o Fransuá. Otros venían
de añadir al nombre o al apellido algún prefijo o sufijo de
invención casera: Pérez era el Perezoso,
Mónica, La Monicaca, etc.
Las apostillas tampoco dejaban nada que desear, y muchas de
ellas no tenían nada que ver con la personalidad, ni con
anécdotas, ni con nada de nada. Las que cito a continuación
solamente son de tipo métrico, poético, pareados más bien:
Se utilizaban siempre que se nombraba a un personaje, o por
lo bajo cuando alguien salía a dar la lección. Normalmente,
aunque se hacían con todo el cariño, sin ánimo de ofender,
ofendían lo que no se sabe y los afectados dudaban con
seriedad del cariño con que se pronunciaban. Cito algunas:
Estaba por ejemplo, Alfredo el del pedo,
Marisa la que va a misa, con la variante de
Marisa, ¡que risa!.
Sobre el caso de los apodos, hay una anécdota que no se
puede dejar de relatar. Cuando Don Crisanto llegó de nuevas
al colegio, el primer día de clase, ya nos avisó que
«estoy enterado de que en este colegio se les pone apodo a
todos los profesores, lo cual aparte de ser un falta de
respeto no dice nada bueno de la formación que en un colegio
que se precie deben tener los alumnos». Don Crisanto
habló por lo menos durante veinte minutos sobre el
particular, explicó que él tenía sus singulares modos de
controlar y evitar costumbres tan bárbaras, defendiendo así
la civilización cristiana occidental y la tradición de
respeto, moral y buenas costumbres transmitida desde sus
ancestros. Y él a su edad no podía claudicar en algo que era
consustancial a su personalidad y que llevaba desde su más
tierna infancia en las fibras íntimas de su ser.
Don Crisanto acabó su disertación, con la que había logrado
tener a toda la clase en estado cataléptico, aseverando que
desde ese mismo día y para evitar que nadie le pusiera
apodo, mote o sobrenombre
«Yo, como me llamo Don Crisanto, tomaré mis precauciones».
Desde aquel mismo día en toda la clase, en el colegio, en la
ciudad entera, en la comarca y en las regiones limítrofes, a
Don Crisanto, hasta el día de hoy se le conoce por
Miss precauciones.