Los
acantopterigios, la zarza ardiente y la conciencia digital
de don Honorato
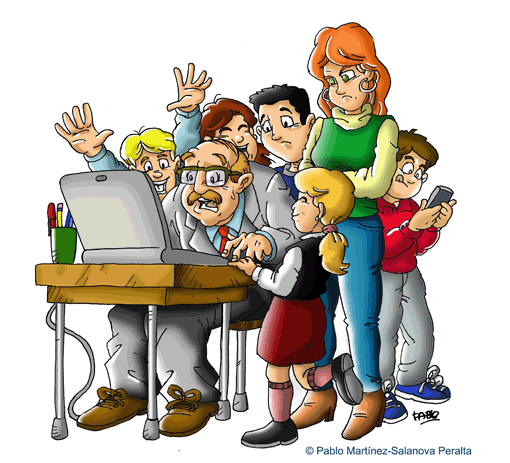
Enrique Martínez-Salanova Sánchez
Lo primero que pensó don Honorato,
maestro de los de antes con ganas de ser de los de ahora, al
encontrar un lunes a primera hora una serie de cajas sin
desembalar en el aula, que le ocuparon espacios y tiempos,
fue que algo, misterioso e intangible, invadía sus
competencias. Recordemos que don Honorato, puntual y
quisquilloso con su orden y con el de los demás, era un
tanto contrario, no a las innovaciones en general ¡que va!,
sino a aquellas que se hacían sin avisar, como de tapadillo,
que le encontraran en cueros, desprevenido. Lo que sucedió
tras encontrar la clase atiborrada de cajas no es lo que más
desazón le produjo; lo que le tuvo al borde de la apoplejía
fue que nadie supiera darle ningún tipo de explicación de
aquello. Anduvo por pasillos y dependencias, en inútil
búsqueda del conserje, como siempre sin éxito; llegó a la
secretaría y le dieron la callada por respuesta, «ahora
viene el director, don Carlosmari, espere», le dijeron.
Mientras trascurría el tiempo, Maripili, Mijail, Rosarito,
Abdulá, Manolín, y los demás, saltaban sobre las cajas, con
las que habían construido trincheras para jugar a la guerra;
hacían cábalas sobre el contenido de los bultos y se
plantearon, incluso, si tal vez hubieran llegado los reyes
anticipadamente. Algún irresponsable, con rotulador, dibujó
en el cartón impoluto, sobre la etiqueta de «frágil» el
consabido letrero de ¡tenemos don Honorato para rato!, que
tan de furia ponía al profe.
Cuando llegó don Carlosmari y
llamó a don Honorato, peor; pues éste ya había logrado
cierto orden en las filas y disertaba ante sus atentos
alumnos sobre los acantopterigios, esos
peces teleósteos cuya mandíbula
superior es móvil, y poseen, como de todos es sabido,
branquias en peine. Don Carlosmari explicó a don Honorato
que las cajas eran las de los esperados ordenadores, noticia
dada con anterioridad en infinidad de ocasiones, tablón de
anuncios incluido, publicada en todos los periódicos y
proclamada por radio y televisión; ya que los políticos
gritaron en sus mítines sobre el particular y la oposición
había criticado la medida hasta la saciedad; culpó don
Carlosmari al probo profesor de no enterarse de nada, de que
era necesario estar al día, ojo avizor. Explicó el director
al asombrado don Honorato, que las aulas caminaban
indefectiblemente hacia la modernidad y que, o disponían de
ordenadores o quedaban anclados en el pasado sin modo
posible de dar clase. Y le exhortó a que se pusiera en forma
¡ya!, pues doña Josefina, la inspectora, pasaría en breve
por el centro a supervisar el cumplimiento de las nuevas
normas de innovación pedagógica.
Don Honorato
gimió para sus adentros, pues algo le decía que aquello era
superior a sus fuerzas. Tenía terror a aquellos monstruos de
pantallas de colores, velocidad vertiginosa y se había
jurado interiormente miles de veces, que nunca entraría en
ese demoníaco mundo. No dijo nada para sus afueras, aunque
maldijo a los ordenadores de marras, que se los
colocaran en la clase sin avisar y que, además, le
impusieron la obligación de utilizarlos, como si no fuera
suficientemente duro enseñar a los alumnos lo de los
acantopterigios con las branquias en peine «con peineta y
abanico», le oyó comentar por lo bajo a Maripili. Doña
Purita le sugirió con retintín, al ver a don Honorato tan
alicaído, que pusiera sobre cada ordenador un florero con un
mantelito hecho a ganchillo, que adornaría el aula y
quedaría mono.
Nadie sabía que don Honorato era «erre
que erre», tenía su orgullo, modelado en tiempos difíciles.
Nadie lo ganó nunca a trabajar y, aunque no era joven, le
sobraban impulsos y capacidades suficientes para hacer lo
que se propusiera, ¡me van a enseñar «estos jóvenes»
sobre cómo llevar una clase! «Estos jóvenes» eran
la inspectora, doña Josefina, y el director, don Carlosmari,
antiguo alumno de don Honorato, de ilusionada juventud, que
veía a su antiguo mentor como un pleistocénico sin remedio.
A la inspectora, doña Josefina, le gustaba que la llamaran
Pepa, aunque se comportaba normalmente como doña Josefa,
pues para comenzar el trato daba toda la confianza del mundo
«¡trátame de tú, hombre, que soy mucho más joven!»
pero que por un quítame allá esa pajas, te volatilizaba en
un plis plas con un expediente de aquí te espero.
Unos profesores, que la descubrieron en un cibercafé,
chateando, en horas de visitar centros, comenzaron a
llamarle la chata, apodo que se difundió con la
rapidez del fuego por toda la provincia y que llegó con
prontitud a oídos de la interfecta que, lejos de ver la
propia paja en su ojo, se dedicó a ver vigas en los ojos de
todos los demás, por lo que sus inspecciones solían ser un
infierno.
Pero volvamos a los ordenadores y a don
Honorato. Don Honorato, clandestinamente, se compró un
ordenador y un libro para aprender el manejo en el
aislamiento de su domicilio, pues le daba vergüenza que lo
vieran ¡esos jóvenes! en cursos de capacitación
informática: Se leyó primero el folleto de instrucciones,
como hacía cuando compraba, ya fuera una cafetera express,
jarabe para la tos o un paraguas. Así supo que el ordenador
se encendía de la misma forma que la luz o el microondas,
con un simple interruptor, que no era tan complicado y que,
con cierto esfuerzo y dedicación, todo hay que decirlo, al
escribir en el teclado, salían las letras en la pantalla,
como en las máquinas de escribir. Y se animó a lidiar en
soledad contra aquella nueva adversidad, ¡no le iba a ganar
a él una máquina!, cuando era un experto en arreglar
aparatos caseros y se las arreglaba bien con los relojes, la
electricidad y, en ocasiones, los grifos. Ignoraba don
Honorato que los intríngulis de un ordenador, los sistemas
binarios, los circuitos integrados y otras variedades de la
técnica, superaban en mucho lo que un habilidoso manitas
podía hacer con un destornillador y una lupa.
Varias semanas después, noches sin
pegar ojo en acerba lucha contra el artefacto, en las que la
mayoría de las veces ganaba este último, infinidad de textos
leídos, consultas hechas a compañeros, con los nervios de
punta, se compró un libro más completo en el que aprendió,
por ejemplo, casi llevaba el tomo por el final, a dibujar
una línea vertical en la pantalla, una raya a la que, a
pesar de leer y releer mil veces el texto y probar de todas
las formas inimaginables, no pudo mover de sitio, ni
aumentar ni disminuir su tamaño, ni colorear, ni nada de
nada.
Fue en plena batalla campal contra la
tecnología, a punto de desertar del intento innovador,
cuando le comunicaron desde la dirección, don Carlosmari, de
muy buenas maneras, eso sí, que debía enseñar a sus alumnos
a utilizar Internet, «una forma de acceder globalmente a
la erudición y la cultura», le dijo. Tras instalar los
ordenadores en el aula le colocaron una pizarra digital, le
impusieron la norma de no utilizar nunca jamás el papel, le
exigieron hacer sus proyectos, memorias, burocracia, etc. en
un programa hecho ex profeso, y le conminaron a ejercer su
docencia utilizando, no ya la última destreza tecnológica al
uso, sino todas aquellas que estuvieran por venir del Japón
en los siglos venideros. Por último, le comunicó el director
que, sin remedio, la inspectora caería en las próximas
semanas, sin avisar, a ver los adelantos que habían hecho
los profesores; no le importaban tanto los alumnos, en
materia de ordenadores. También le explicó que no era nada
personal y que se olvidara de la pizarra, una soberana
antigualla, y del papel.
Y llegó el día en que los ordenadores
debieron ser utilizados en el aula. La clase entera,
expectante, ilusionada, sobre todo por ver a don Honorato en
acción, gran novedad ver al profe pasar de la pizarra
a la pantalla, ¡a ver qué hace!, Manolín, Mijail,
Maripili, Rosarito, Abdulá, Ricardito, Gustavín, Mariloli,
Fátima, Pepillo, Gutiérrez, Kumiko, Agustín, Bogdánov (para
diferenciarlo del otro Mijail), Eduard Wellington y los
demás, presentían una jornada plagada de aventuras en la
que, entre otras cosas, demostrarían que ellos eran unos
expertos pues no en balde, desde su nacimiento, se jugaron
la vida en las pantallas, contra marcianos y monstruos de
todo tipo, dirigieron con maestría ejércitos en el campo de
batalla e hicieron aterrizar aviones en los aeropuertos más
complicados del planeta.
Don Honorato llegó con dignidad, al
igual que Juana de Arco a la hoguera, indicó a sus alumnos
que debían estar como en un santuario, les exhortó a la
seriedad y al silencio, aunque interiormente temía que
aquello se convirtiera en un jolgorio, precursor de alguna
inevitable hecatombe. Lo peor, o lo mejor, es que no pasó
nada. La clase entera encendió sus ordenadores sin hacer
comentarios; ni siquiera Rosarito hizo acotación alguna y,
en el silencio más riguroso, entraron en Internet y se
dispuso cada uno a hacer su santa voluntad. No se oía una
mosca, infructuosos los esfuerzos de don Honorato para que
le hicieran caso, que atendieran sus explicaciones, la clase
entera, sin un murmullo, entró en la red de redes, se
comunicó con el espacio exterior, chatearon con amigos de
todos los lugares del orbe, recibieron y enviaron mensajes,
oyeron música, se divirtieron con extraños vídeos, jugaron
con oponentes de las antípodas… Aquel día, a don Honorato,
nadie le hizo el menor caso, ni pudo continuar su
explicación sobre los acantopterigios; maravillado, pensó
que tal vez las nuevas técnicas servían por lo menos para
que los alumnos estuvieran callados.
Sin embargo, aquella quietud comenzó a
ser su principal problema. La conciencia avisó a don
Honorato en la oscuridad de la noche, de que algo tenía que
hacer, que él era el maestro, que su autoridad quedaba en
entredicho, en competencia con la de la pantalla del
ordenador. Tras hacer quince profundas inspiraciones y media
hora de yoga al amanecer, decidió tomar las riendas de los
acontecimientos. Aquella mañana, de Juana de Arco pasó a ser
la reina de las amazonas: hoy se me escucha sin encender
los ordenadores, les dijo. En la pizarra, en la de
siempre, escribió con buena caligrafía el trabajo que debían
hacer, para el que debían buscar información en Internet:
Los acantopterigios, conceptos, clasificación y morfología,
de lo que ya debían saber algo debido a las ilustradas
explicaciones de días anteriores. Cuando tres días más
tarde, llegó el trabajo realizado, veintiséis trabajos
iguales, clónicos, la misma cantidad de páginas, numeradas
de la uno a la diecisiete, con idénticas fotografías, tipo
de letra, colores y formas, a don Honorato se le vino el
mundo encima, y se acordó del santo patrono de los
pedagogos. Superaba con creces el trabajo lo que se les
había pedido sobre los acantopterigios, pues se adentraba en
sus costumbres, hábitat, morfología, taxonomía,
alimentación, formas de apareamiento y procreación,
propiedades médicas y alimenticias; una exhaustiva
enumeración de las asociaciones de todo el Planeta en
defensa de la pesca indiscriminada de los citados peces y la
legislación internacional al respecto, bibliografía
comparada y notas y referencias de las principales
autoridades mundiales en la materia. Maripili, en un alarde
de originalidad creativa, había añadido en la primera línea
un: para don Honorato, con afecto, por acercarnos al
progreso en tiempos de oscurantismo reaccionario.
Aquella noche, don Honorato tuvo una
nueva conversación con su conciencia. Vamos a ver, decía don
Honorato, en mis tiempos jóvenes, un profesor nos encargaba
un trabajo, por ejemplo algo de sumo interés, como «El
cultivo de arroz en el sudeste asiático y sus repercusiones
económicas», íbamos a la biblioteca, a la enciclopedia
ESPASA, y copiábamos a mano en más de 20 hojas con letra
pequeña, todo lo que decía sobre el arroz en Birmania, en
Indonesia, en el archipiélago Malayo, en las islas
Filipinas, en Vietnam… Ahora, con dos teclazos, hacen todos
lo mismo, no trabajan, todos igual, pero ¿dónde está el
esfuerzo inherente al conocimiento? ¿Y la reflexión
ineludible para aprender algo provechoso?
Diálogo nocturno entre un don Honorato,
insomne, y su propia conciencia
Conciencia (recriminando):
Sí, pero copiabais igualmente ¿no?
Don Honorato (excusándose).
Sí, pero con mucho esfuerzo, sudando la gota gorda, horas de
copiar y con buena caligrafía, país por país...
Conciencia (reflexiva):
Piensa, Honorato, ¿crees que tus profesores leían todo lo
que escribíais, aunque fuera con buena letra? Calcula, erais
cuarenta y seis en clase, a 20 hojas por trabajo, letra
pequeña para ahorrar papel, con las dificultades que esto
entraña. A mí me salen, aunque no tengo la calculadora a
mano, 920 hojas, ¿tú qué crees?
Don Honorato (en baja la
confianza hacia sus antiguos profesores): Pues, no sé,
no sé…
Conciencia (con tono de ¡te
he cazado!): ¡Ahí te quería ver, Honorato! Además,
copiabas y copiabas, horas y horas dale que te pego, ¿para
qué? ¿Te enterabas de algo? ¿Te preguntaban luego por tu
trabajo? ¿Aprendiste algo del arroz en el sudeste asiático?
Lo de copiar tanto, sin ton ni son, ¿te ha servido de algo
en tu vida? ¿Eres capaz de hacer una paella siquiera?
Don Honorato se hizo el dormido y dejó
a la conciencia con sus amonestaciones en la boca.
Al día siguiente, el profesor tuvo una
genial inspiración. Por una parte estaba su conciencia que,
como siempre, tenía razón, por otra, encontraba inadmisible
que sus alumnos, sin apenas esfuerzo, sin reflexión alguna,
hicieran trabajos en los que no hubieran puesto de su parte
ni tanto así. Y les ordenó hacer a cada uno un
trabajo diferente. Se levantó a las cinco de la madrugada,
hizo una lista de tareas y asignó a cada uno una sección de
lo que debía buscar en el ordenador. Ah, y debían hacer
comentarios personales. El resultado no se hizo esperar.
A los diez minutos tenía ante su mesa al comité defensor del
alumno, Abdulá (que portaba pañuelo blanco) y Rosarito, con
rostro de afilado alfanje, para parlamentar.
Los parlamentos duraron días, fueron
poco a poco acercando posiciones, cada vez más cercanas a
las peticiones de Rosarito y Abdulá, pues mientras don
Honorato intentó en vano retomar su autoridad de antaño, los
alumnos insistían en trabajar en equipo, como con otros
profesores, repartido como buenos hermanos, los de
matemáticas se harían en el ordenador de Kumico, los de doña
Purita, en el de Manolín, los de don Prudencio en el de
Mijail…
La alianza, como la de Dios con Moisés
y el pueblo elegido, llegó una mañana en forma de zarza
ardiente, de inspectora encendida y pinchuda, que habló a
don Honorato en términos tajantes, concisos, directos,
amenazadores, que conminaron al probo maestro a sacar a su
pueblo infantil de la esclavitud de las antiguas enseñanzas
y buscar nuevos caminos, por los que se dejara caminar
libremente a los alumnos… En resumen, que dejara de explicar
tanta sandez de acantopterigios y que iniciara el camino del
aprendizaje digital.
Y dio a don Honorato las tablas de la
ley, un fascículo ilustrado con veinte mandamientos (el
doble que el bíblico tradicional), en donde se le explicaba
con implacable lenguaje traducido del japonés, los
rudimentos de la cultura informática.
Inició ahí mismo el maestro una vida
plena de rosas y espinas, entreveradas con desazón, alegría,
momentos de depresión y de euforia total, ratos de
embriaguez e iluminación, de oscuridad y fulgor, en los que
olvidaba sus años y quedaba noches en blanco, henchido de
satisfacciones inherentes a todo ser creativo… Pero eso lo
dejaremos para otro momento, cuando contemos algo más de sus
nuevas peripecias tecnológicas, de su salida del desierto y
de las esperanzas y habilidades que los mismos alumnos le
proporcionaron.
De momento, don Honorato dejó de oír a
su conciencia, pues era menos complicado cumplir la ley que
escuchar su incansable run-run toda la noche.