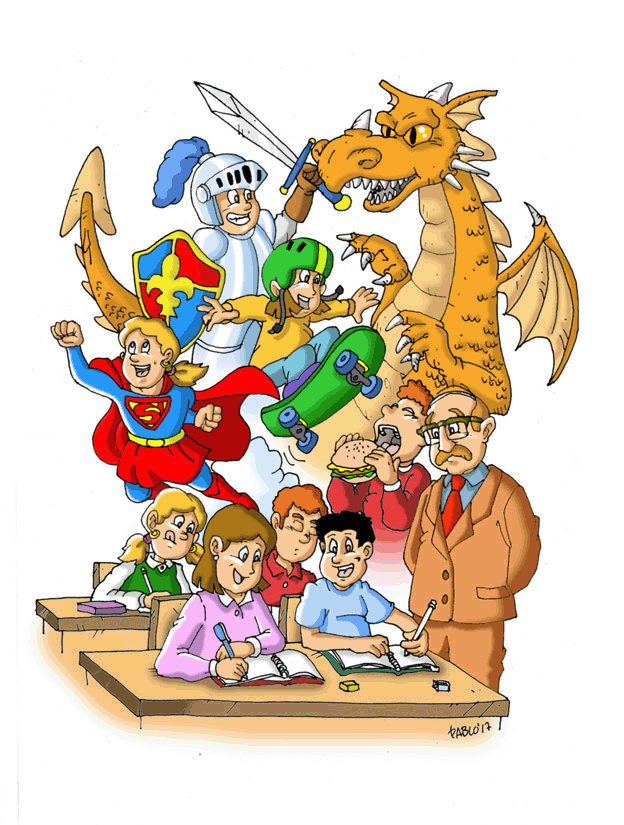
Para el lunes, una redacción sobre lo
sucedido en el fin de semana, dijo, proclamó con autoridad
doña Purita, mientras lo escribía en la pizarra en letra
redondilla para que a nadie se le olvidara, lo copiaran en
sus cuadernos y el lunes nadie se llamara a engaño ni
tuviera excusas para no entregarlo. «Y que nadie se olvide»,
subrayó.
El «¡que nadie se olvide!», expresión
imperativa añadida al énfasis autoritario que imprimía doña
Purita, se convertía de arte gramatical en el comienzo
ineludible de las tribulaciones de fin de semana de un
sinfín de familias completas. En el mismo momento en el que
la maestra pronunciaba las palabras mágicas, se ponía en
marcha una maquinaria cuyos engranajes iniciaban el drama
por el que posteriormente discurriría el enmarañado nudo de
una multitud de fatalidades individuales y familiares.
Indefectiblemente se producían sucesos funestos durante lo
que debieran haber sido días de convivencia y asueto
doméstico, que finalizarían en ocasiones en desenlaces,
fueran esperados o inesperados, que trocaban la vida escolar
y familiar en un cúmulo de acontecimientos, aventuras,
lances, episodios y contingencias muy difíciles de prever y
menos de adivinar sus resultados.
Las relaciones entre la familia y los
deberes escolares tipifican una compleja serie de
relaciones, una extensa taxonomía de procederes,
comportamientos, caracterizaciones casi imposibles de
clasificar de forma exhaustiva y que los investigadores de
la sociología de las relaciones humanas debieran analizar e
investigar en profundidad. La tipología que he realizado, a
todas luces incompleta, reproduce en parte lo que sucede
cuando un niño llega a su casa para el fin de semana con un
cúmulo de tareas a realizar: los padres quejicas, los
ayudadores, los sobreprotectores, los «esto conmigo no va»,
los renegones, los que «esto es más cosa tuya que mía»,
según sea hacia el varón o la mujer, los de «estas cosas
tendrían que hacerse en la escuela», y finalmente, en los
últimos tiempos, se ha generado una nueva tipología digital,
la de la familia guasap, padres o madres, generalmente más
las madres, del whatsapp, wasap, o por utilizar un mayor
tecnicismo, guasap a secas, en redes que se cruzan, se
traban, se pelean, se descruzan, se alían, se destraban, se
ayudan, se ponen zancadillas, toda una serie de tribus que
los expertos en relaciones etnológicas y en grupos humanos
contemporáneos debieran también estudiar con ahínco. Pero
otro día hablaremos de esto.
La otra parte del drama, la de verdad,
la ineludible, es la de quienes realmente sufren los
resultados, que deben el lunes entregar la tarea, padecen
los tiras y aflojas de las partes en conflicto, se
esfuerzan, se amilanan, se agobian, o aquellos que, dándolo
ya todo por perdido, se olvidan de la tarea, juegan toda la
tarde, y salga el sol por Antequera. Otros, irreflexivos, o
en exceso reflexivos, como Agustín, Maripili, Pepillo,
Bogdánov, y Alonso el manchuria (el que era de La Mancha),
se pusieron de acuerdo en contar cualquier cosa, pues qué
derecho tenía doña Purita para inmiscuirse en lo que hacían
los fines de semana.
Y ahí, por ejemplo, estaba Manolín, el
de su mamá, progenitora a quien todos mis lectores conocen
pues siempre está presente en todo lo que organiza el cole
para salvaguardar la integridad de su vástago. La mamá de
Manolín, a pesar de que en entre maestros, maestras y
compañeritos de su vástago era una leona, de las tareas
escolares, se desentendía cuando llegaba a casa y sin ni
siquiera ponerse las zapatillas, decía: «Manolo, tu hijo
tiene una redacción, ¡a trabajar!». Y Manolo, padre de
Manolín, aunque estuviera viendo el mejor partido de futbol
de su vida, se levantaba como un corderito del sillón y se
ponía a la tarea. Su primer reto era descubrir cuál era la
labor a realizar, todo un desafío de máximo riesgo pues
Manolín era muy suyo y no soltaba prenda con facilidad. Por
medio de preguntas, halagos, encuestas, sin necesidad aún de
procedimientos más expeditivos, Manolo, don Manuel, sondeaba
a su vástago para que le contara con pelos y señales lo que
les había pedido la maestra, difícil empeño pues los niños,
o no se enteran muy bien, o te cuentan la mitad de lo que se
enteran, o directamente no se enteran de nada. En este caso,
Manolín algo dijo, y con esos mimbres, Manolo padre, don
Manuel como profesor de química en el Instituto, algo tenía
que decir. Y Manolín, sin imaginación ninguna, pero con
buena letra, escribió al dictado de su padre Manolo, sobre
las emociones que da un día de caza de la liebre y perro
rastreador, no con galgo, cenar poco para dormir bien,
levantarse al amanecer, quedar con el resto de la partida,
andar leguas mientras amanece, observar las huellas en los
caminos, y ver donde hacen sus necesidades las liebres, al
mismo tiempo que cuidar que los avispados roedores, lepus
europeus, no vieran ni olfatearan al perro, que las
espanta, y así, con mucha paciencia, esperar los primeros
rayos del sol, pues las liebres son muy frioleras y ponen
sus lomos a disposición del astro rey, que las calienta y
anima para la jornada, y ahí dar el susto a la liebre que de
sus primeros saltos, disparatados y erráticos, pasaba a una
cadencia más adecuada para disparar. Aún así, a pesar de
conocer toda la teoría, don Manuel solía volver sin liebre a
casa. La redacción de Manolín fue un completo tratado de
caza mayor y menor en el que no se evitaban datos ni
erudiciones de gran experto, comparaciones con la caza del
oso en Groenlandia y un interesante inciso sobre cómo
algunas tribus indígenas amazónicas ejercían sus actividades
cinegéticas con cerbatana, sin necesidad de atuendo
completo, cananas, armamento, cuellos polares, botas,
pasamontañas, mochilas o bolsos. Más bien, dictó don Manuel,
«iban en cueros».
Digno de referir, acentuar, y narrar
con todos los énfasis necesarios es el caso de Rosarito, que
llegó a su casa esa noche con la redacción en la cabeza y,
antes de acostarse, ya había escrito cuatro hojas en el
ordenador: tres hojas para contar cómo desde el lunes muy
temprano ya pensaba en el fin de semana, «los maravillosos
momentos que con sus papás, hermanitos, amigas dispondría
para su asueto y diversión (sic)», las excelentes comidas
que prepararía su madre, en la que no faltarían deliciosos
manjares (sic), apetitosas y jugosas frutas (sic), sabrosos
y exquisitos postres (sic), para deleite (sic) de toda la
familia y de la tía Merceditas, «que siempre les
acompañaba», contaba en un aparte la historia de la
susodicha tía, soltera, la pobre (sic) y, tras relatar en
doce folios de pe a pa, minuto a minuto lo que había hecho,
vivido, imaginado y sentido en el fin de semana, con paseos,
comidas, juegos incluidos, ya corregido y releído el texto,
cambió el tipo de letra, subrayó, lo adornó de colores
varios, y resumió todas las especificaciones, incluido
número de líneas y palabras. Al final lo imprimió con
pulcritud, firmó y rubricó sin olvidar la posdata de
agradecimiento a la maestra por haber permitido recordar los
inefables momentos pasados durante aquellos días.
Gustavin fue más escueto. O no se
esforzó mucho, o sus aptitudes literarias no le daban para
más, o nadie le echó una mano, pero el resultado fue una
línea y media con letra muy grande para que pareciera más.
«Me levante desayuné fuimos a jugar comimos fuimos a jugar
por la tarde hice la redacción cenamos y nos acostamos». No
era un prodigio de escritura, no tenía comas ni se ajustaba
a la realidad. Le faltó contar que le llevó una hora
trasladar al papel todo un día de fiesta rico en hechos y
matices, no contó lo del cocorotazo que le dio su abuela por
tirarle del pelo a su hermana, ni que por la tarde
estuvieron cazando mariposas, ni que por la mañana su padre
lo hizo participar en un maratón, ni que su madre había
hecho un postre como para chuparse los dedos. Pero así era
Gustavín.
Abdulah y Fátima contaron lo del
Ramadán, cada uno a su estilo, desde visiones muy
diferentes, en función de cómo reaccionaban sus respectivas
familias, Abdulah lo llevaba muy bien, pues sus padres desde
pequeño le ayudaron poco a poco a hacerlo, con alegría,
Fátima pasaba hambre y no lo soportaba. A Abdulah sus padres
le adiestraron para el ayuno lo introdujeron paulatinamente
en la práctica, y hasta lo hacía con felicidad. Sus padres
lo premiaban y elogiaban el esfuerzo. A Fátima la obligaron
a coscorrones, gritos y amenazas. Para fastidiarla aún más
le ponían dulces en su campo de visión y le reñían por
mirarlos, Para Fátima, al contrario que para Abdulah, el
Ramadán era un infierno. Todas sus vicisitudes, las
alabanzas de unos y los coscorrones de los otros, ambos las
contaron sin reparos.
A Chinami «un millón de olas», de
ancestros japoneses, le pareció de perlas la idea de la
redacción para convertirse en samurai, una mujer samurai que
se enfrentaba a aventuras inciertas, pavorosos enemigos y
hazañas heroicas (en el fondo contó la historia de Mulán, de
Disney, película que había visto la semana anterior). No se
preocupó por la verdadera historia de su país de origen,
pues la mezcló sin prejuicios con la de China y la de otras
civilizaciones y lugares lejanos. Los reyes y aventureros de
cualquier cultura o gesta, se unieron a personajes del
período Heian, allá por los años mil, y se movieron tanto
por la muralla china como por el volcán Fuyiyama y los Alpes
austriacos, en un galimatías en el que no faltaban patadas y
equilibrios que había visto en el cine, saltos de vértigo
que describió con colorido oriental, aventuras en las que se
mezclaban luchas a catana con cabalgadas por los desiertos.
Relató con prolijidad de detalles, un sangriento harakiri
que hizo dudar a doña Purita al corregirlo si aquello era
sembrar valores de paz.
Kumiko, escribió sobre la vida de sus
padres en el restaurante chino, de sol a sol, entre
humaredas y llamaradas, trabajar y trabajar, día y noche,
trabajar, las tres delicias quedaban para el arroz, el resto
era una especie de esclavitud, entre aromas a especias y
fritangas. Contó cómo el wok, esa sartén china tan familiar
para ella, de forma cóncava y de chapa muy fina, era
fundamental en la comida china, ideal para calentarse muy
rápidamente y a gran temperatura. Y relató con detalle los
trucos de la elaboración de las verduras, cortar todo muy
delgado y que se haga muy rápido, como en una plancha pero a
grandes llamaradas.
A doña Purita le dio un patatús al
leer, y otro de mayor calibre al releer los trabajos de sus
alumnos, se aterró con los entremezclados de imposibles
históricos, se horrorizó con el haraquiri del samurái, y
quedó muda de asombro con los diferentes estilos literarios
e imaginativos, dados los arduos caminos literarios que
llevaron a sus alumnos de la exuberancia a la parquedad, de
la fidelidad a las recetas de cocina china al anacronismo
japonés, de las faltas de ortografía de sus alumnos a la
perfecta letra de los padres en el trabajo de sus hijos. Y
no durmió tranquila. Aquello debiera cambiar, «no nos
podemos quedar así», se decía, reflexionaba sobre la
necesidad de gestionar didácticamente la situación para
combinar el noble arte de la escritura tradicional, incluso
la caligrafía china, con la usual literatura y la tipografía
informática, la ayuda paterna o la responsabilidad
individual.
Una noche de insomnio, insufribles jaquecas y unos atisbos
de creatividad inconsciente llevaron a la maestra a poner a
prueba a sus alumnos en la clase, en la misma clase, sin
mamás de Manolín y ningún tipo de artilugio digital de
comunicación, de sorpresa, para que los trabajos de
redacción no quedaran al albur de pesadillas familiares. En
aras de la objetividad y para no vivir en solitario la
tragedia, encajó el problema a don Honorato que, no sin
reticencias, infinidad de excusas y algún chantaje amigable,
aceptó.
Y don Honorato reunió a la clase, y
escribió en la pizarra el tema de la redacción «Lo que he
hecho en el fin de semana». Dio verbalmente instrucciones
precisas de no copiarse, de ejercer la imaginación y tener
en cuenta los recuerdos vividos, y con su mente puesta en la
concisión de Gustavín, exigió que la composición escrita,
debiera estar hecha con buena letra, ocupar más de quince
líneas y tener en cuenta los signos de puntuación, sobre
todo las comas.
Doña Purita fue quien corrigió
posteriormente los escritos. Nunca más habló de ellos en
público ni puso ninguna nota. Se saben algunos de los
detalles de lo que había en ellos por confidencias de la
maestra a una fiel amiga que lo desparramó por donde pudo.
Gustavín, por ejemplo, escribió quince veces «Don Honorato
nos ha mandado una redacción y la hemos hecho», sin comas,
Chinami, en vez de trasmutarse en Samurai, contó
prácticamente lo mismo pero convertida en la Princesa
Mérida, de Brave, de Disney, ya que había visto
recientemente la película en la tele, Manolín siguió con la
caza, pero esta vez de dragones, para lo que utilizó las
mismas técnicas de rastreo que don Manuel para la caza de la
liebre, Fátima habló del hambre que pasaba en el Ramadán y
Abdulah, contó las excelencias del mismo. Kumiko explicó la
receta del arroz tres delicias, que en realidad eran cuatro,
Maripili explicó cómo habían ido al cine y contó una
películas a todas luces inventada, en realidad un resumen de
una serie de televisión que le había contado una vecina.
Todos escribieron lo mismo o muy
semejante en forma y fondo que lo que habían redactados
ellos o sus padres el domingo, esta vez cada uno con su
propia letra.