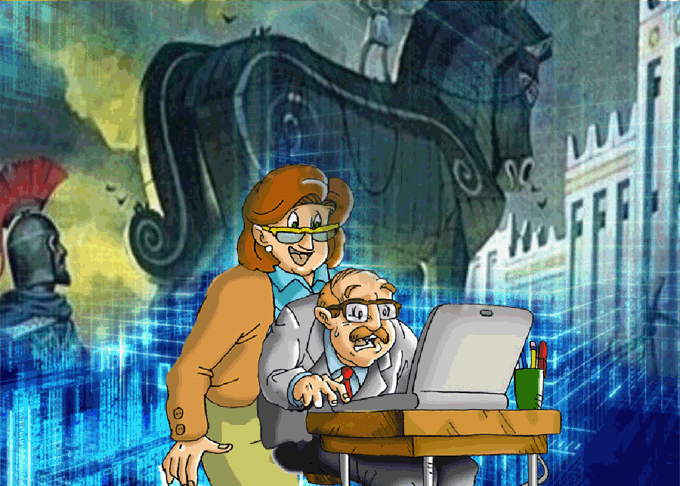
Cavilaba don Honorato en su
soledad sobre cómo habían llegado a esa grave situación,
gente en sí pacífica y civilizada, inmersos en una
conflagración de límites insospechados, pues las guerras
comienzan sin saber cómo y acaban como acaban, siempre mal,
con resultados imprevistos e infinidad de daños colaterales.
Y esta guerra estaba aún en sus comienzos. Recordaba
batallas célebres que, por un quítame allí esas pajas, se
originaron y acabaron en conflictos internacionales, que si
seducir y raptar a la esposa del rey, invadir una zona del
país, un insulto al monarca, unos límites geográficos que no
eran del gusto de alguien o una reivindicación que se perdía
en la noche de los tiempos. Pero no, se decía así mismo don
Honorato, casi siempre las guerras tienen por causa, más que
anécdotas novelescas, situaciones de hambre, o de
explotación, de injusticia o de agravio.
Como recordará el lector, en
el capítulo anterior (Ver «El cesto de Sócrates»), sufrimos
los prolegómenos de este trance, dejamos en el aire, en
suspenso, en un álgido momento, una situación conflictiva,
más bien de beligerancia declarada. Dos bandos
irreconciliables, en las antípodas no tanto por edades, sino
por maneras y experiencia. En un lado, en la Biblioteca
Municipal, frente al colegio, los sitiadores, don Honorato y
sus huestes, doña Purita y Rosarito, que en realidad eran
quienes coordinaban la operación, las ideólogas del
procedimiento, don Olegario, el joven profesor adicto a lo
virtual, Akira, hacker, experta en estrategias informáticas,
y Abdulah; Manolin y Maripili, experimentados sabuesos
digitales y peritos en actividades de confusión y rastreo.
En el Colegio, sitiados por
las redes, con el cuartel general en la Sala de profesores y
como Centro de mando el despacho del director, Doncarlosmari
y el grueso de sus tropas, se encontraban quienes
desencadenaron el conflicto a juicio de don Honorato,
agraviado con las publicaciones en la red a las que tan
aficionado era el director. Ahora, arrepentido pero
contumaz, no se bajaba del burro y se atenía a las
imprevisibles consecuencias. No había marcha atrás. De
momento. Preparados para todo, con material informático como
para organizar un viaje a Marte, los sitiadores hicieron
acopio de papel, un sinfín de bocadillos y botellas de agua
y cafetera que animaría lo que no se dudaba era una
reclusión que no sabían cuál era su principio pero que no
parecía tener fin.
Sin embargo, don Honorato
tenía sus dudas, discurría entre las dos vertientes de su
pensamiento. Por una, el ardor clásico, humanista,
emocional, descubierto tras años de vida en las aulas. Por
otro, aquella en la que predominan los razonamientos
científicos, fríos, calculados, decididos a cumplir sus
objetivos, producto de su formación desde la infancia. Como
clásico, don Honorato releía a Homero, y a otros grandes
relatores de sitios, se documentaba en la antigua literatura
bélica clásica, con el asesoramiento de la experta, doña
Purita, que le contaba sobre la batalla de Abidos, aquella
que dio la victoria a los atenienses, a pesar de la llegada
de Alcibíades, el gran estratega, o la de Gaugamela, en la
que Alejandro Magno derrotó a Dario, el persa, o el sitio de
Halicarnaso, el la que también Alejandro se hizo con la
victoria. Al mismo tiempo recordaba las reflexiones de
Newton, que durante jornadas completas cavilaba sobre hechos
físicos hasta dar su veredicto en forma de decisión
indiscutible.
Mientras tanto, los de
adentro, los sitiados, entre las murallas y al calor de la
sala de profesores de la escuela convertida en puesto de
mando, a sabiendas de que la batalla sería informática, se
introducían en las redes, creaban estrategias, diseñaban
cortafuegos, analizaban campañas cibernéticas de ataque y
defensa, y releían las recomendaciones bélicas de Sun Tzu,
el Maestro Sun, el gran estratega militar y filósofo de la
antigua China, más que nada para prever estrategias
contrarias que para esbozar las propias.
La conflagración y sus ruidos
llegaron a las alturas, al Olimpo, a los jefes, a la
Inspección, tan temida y odiada. Los dioses tomaron partido
de inmediato. Doña Josefina, la inspectora, al ver desde su
nube dónde andaban doña Purita y don Honorato, se puso
inmediatamente al lado de los sitiados. Les tenía las ganas
a doña Purita y a don Honorato desde el juicio de Paris, o
sea, desde que supo que los profesores preferían a otro
inspector, don Aparicio, al que llamaban Aparissss, o por
hacerlo más breve, Paris, desde que anduvo de joven en la
vendimia en Francia. Paris, don Aparicio, decidió apoyar a
los sitiadores.
Entre los de afuera se
encontraba Rosarito, Rosario Pérez Belmonte, a la que
recordarán nuestros lectores de niña entrometida, ahora
joven responsable encargada de la informática en unos
grandes almacenes que, junto a Abdulah y Akira, y bajo la
batuta del joven profesor Olegario, intentaban aligerar el
tiempo de la contienda con unos toques informáticos. En
pocas palabras, diseñaban un troyano.
Como todo el mundo sabe, un troyano, además de ser un
ciudadano de Troya, se denomina actualmente a un virus
informático, informático, repito, para no confundir con
otros virus de los que quitan el sueño. Se le denomina así
mismo caballo de Troya, y en realidad es un programa dañino
que se presenta a quien lo utiliza como un programa
aparentemente legítimo e inofensivo, pero que, al
ejecutarlo, le brinda a un atacante acceso remoto al equipo
infectado. A doña Purita le encantaba la idea clásica de los
aqueos y Ulises para acabar de una vez por todas con las
argucias de Doncarlosmari.
A las 11 de la mañana,
desayunada, y en horario de ocho a tres, doña Josefina, la
inspectora, se presentó en el colegio. Oficialmente para dar
pie a un enfriamiento de tensiones y llamar a la serenidad.
Bajo cuerda, la inspectora daba apoyo a la facción
oficialista. Solicitó un informe detallado de la situación y
exigió que se le presentara a la brevedad posible en su
despacho. Bajo cuerda dio ánimos a los sitiados y le
trasmitió su apoyo. A grito pelado, desde la puerta por si
había oídos atentos y ojos avizor, dijo que aquella
situación debiera ya acabarse. Bajo cuerda dejó unos
pastelitos de crema con la intención sana de hacer más
llevaderas las circunstancias adversas de sus protegidos.
Casi al mismo tiempo que la
inspectora abandonaba el edificio de la escuela, por la
puerta de la Biblioteca Municipal entraba Paris, el
inspector, con el mandamiento de las altas esferas de
solucionar el conflicto. Sin embargo, la realidad es que dio
las claves a los sitiadores de uno de los ordenadores de
Inspección, que sirvió a los hackers para iniciar el troyano
y colarse en el enemigo.
Mientras los jóvenes, tanto
sitiadores como sitiados, analizaban los puntos débiles de
los adversarios y pergeñaban un ataque virulento contra los
núcleos de la informática sitiada, don Honorato, riguroso en
su ciencia, se imbuía de ardor técnico, que no le aportaba
nada, pero le daba serenidad, personal: Diseñaba y
rediseñaba el cerco inspirado en los grandes sitios de la
historia, hacía sus cábalas, se entusiasmaba en solitario
provisto de compás y cartabón, estudiaba la geometría de la
escuela, de la que había realizado unos planos previos, leía
y releía a clásicos, a románticos y a algunos genios de la
guerra, aprendía cada vez más, para nada de fundamento. Ya
se lo advirtieron los jóvenes, él era de otros tiempos, de
otras batallas, los asaltos a fortalezas ya no son lo que
eran, caen murallas con la facilidad de Jericó; en la
actualidad, le decían, las guerras, o eran cibernéticas, a
distancia, o no eran. No lo convencieron y lo dejaron por
imposible y pensaron que gracias a ellos y a sus dotes
innovadoras descubrirían lo suficiente como para poner en un
brete a Doncarlosmari y a sus huestes. Y pasaron
olímpicamente por encima del viejo profesor. Doncarlosmari,
de los de adentro, andaba en otra dimensión, lo suyo era lo
suyo, desconfiaba de aquellos viejos maestros desde que los
conoció, cuando marcaron y discutieron sus decisiones
escolares como director, hicieron caso omiso de algunas
directrices y lo pusieron contra las cuerdas en los consejos
de dirección, ante padres, otros profesores y personal
subalterno.
Las propias ideas, las
experiencias vividas, algunas filias y muchas fobias
marcaban aquella guerra que nació sin saber cómo pero que,
en esos momentos, como todas las conflagraciones en su punto
álgido, manifestaba momentos de gran virulencia.
Poco sabían los de afuera que
el tiempo y la incapacidad manifiesta de unos y otros les
jugarían una mala pasada. Que las incidencias de cada
situación, que la autoridad educativa, inclinaría tal vez a
uno u otro lado la balanza de la victoria y el éxito, que el
futuro se consolidaría al albur y el capricho de los dioses.
Cada bando, no obstante, se convencía de su triunfo y
confiaba en la ayuda externa, desde arriba, para pasar a la
posteridad con dignidad. Y pasadas las doce, sin variar
apenas las circunstancias, continuaban unos en la Biblioteca
Municipal y otros en la Sala de profesores de la escuela.
No había apenas cambios,
salvo el del hambre y el de la inseguridad, que corroían su
moral de victoria. Los de afuera, en el cuartel general y
puesto de mando, continuban en sus en labores de espionaje y
logística, sin resultados a pesar de los esfuerzos. Aunque
creían dominar la situación al tener bajo su vigilancia el
objetivo principal y la topografía adyacente, como debe ser
en cualquier puesto de mando que se precie, escasos eran sus
avances.
A la una de la tarde, ninguno
de los dos bandos tenía sensación de victoria, más bien al
contrario, pues eran ridículos los adelantos. Los sitiadores
a esas horas no habían conseguido saber más que datos
irrelevantes, descubrieron lo de los pastelitos de crema,
eso sí, incluso dónde habían sido comprados, información que
exclusivamente logró darles más hambre pero que no sirvió
para variar en absoluto el transcurso de los
acontecimientos.
La precariedad y escasez de
información sobre los movimientos cibernéticos de los
sitiados les llevó a pensar que todo era un engaño, que les
tendían una trampa, poco podían imaginar que el troyano no
logró gran cosa, que los de adentro tampoco tenían nada de
nada, que ni idea de cómo continuar una batalla a todas
luces inútil. Que el que los sitiadores supieran que
Doncarlosmari había desayunado café y un bocadillo de atún,
y que había entrado la inspectora, y que seguían ahí
encerrados, no aportaba datos ni para bien ni para mal, y
menos para forzar otra estrategia o continuar con la hasta
el momento inexistente.
Hacía más de una hora que
doña Purita reflexionaba, abandonó sus elucubraciones
poéticas y se dejó de pamplinas «al final, ná de ná» y, al
momento «¿para qué todo esto?», se preguntaba, aquello
duraba demasiado, «no debieron llegar tan lejos», pensaba.
El coraje de la maestra, en general de ánimo subido, andaba
ya por los suelos, no era ella de conflictos, o por lo menos
no si no existía una causa noble, que mereciera la pena.
Los nervios andaban a flor de
piel, nada avanzaba, los intentos de los de afuera para
erosionar las defensas por métodos cibernéticos, habían
fallado de plano, e ingeniaban otros, intentaban comerlos de
los nervios, sacarlos de sus casillas; en los asedios
antiguos se cercaba y se cortaba agua y avituallamiento,
ahora no podía ser, un telefonazo y ahí estaba el repartidos
de pizzas a la puerta de la escuela. Fallado el troyano no
se les ocurría nada de momento, y pidieron de nuevo ayuda a
los dioses, París el inspector, les dio largas, las cosas no
estaban para bollos ya en el Olimpo y don Baudiano andaba
nervioso y con los truenos a mano, como siempre.
Los de adentro, tres cuartos
de lo mismo, avituallados pero aburridos, no lograban romper
el cerco. Habían infiltrado a Dimas, el conserje de la
biblioteca era primo lejano de Doncarlosmari, y cada hora
transmitía informaciones contradictorias, no daba muchas
pistas, al contrario, trasmitía que los viejos andaban en su
luna de estudio entre libros y sesudos debates, y los
jóvenes a risas todo el tiempo. Hacía dos horas que la
inspectora, doña Josefina, no se ponía al teléfono, ni se
comunicaba por correo. Algo olía a chamusquina y pensaron
por primera vez que, abandonados de los dioses, estaban
abocados al fracaso.
Las horas se sucedían
impertérritas, sin cambios, como suelen hacer siempre las
hora en momentos difíciles, que parece que nada va con
ellas, a don Honorato le llegó la de su pastilla de
mediodía, Doncarlosmari echaba de menos el aperitivo y, peor
aún, si aquello se alargaba, perdería su partida de dominó
en el casino. Rosarito se ofreció voluntaria para
parlamentar. Voluntariosa pero precisamente la menos
adecuada para hacerlo. Las cosas se dan como se dan y las
fuerzas astrales y el sino de cada cual se unen en ocasiones
para crear en los mortales relaciones y desavenencias.
Rosarito llevaba las ideas muy claras, era necesario acabar
con aquello y, para lograrlo los dos bando depondrían las
armas y dejarían de atosigarse en las redes, ni el más
mínimo twit, se entendía. Como último recurso estaba el
torneo entre Doncarlosmari y don Honorato, a ser posible sin
derramamiento de sangre.
Camino a la escuela, Rosarito
se encontró con Maricarmen compañera de toda la vida, desde
preescolar, que con un pañuelo blanco llegaba a parlamentar,
a su vez, enviada por los sitiados. No se veían desde hace
años y no pudieron reprimir un abrazo e infinidad de besos y
abrazos. Y sin pensarlo dos veces abandonaron la batalla y
se dispusieron a ponerse al día sobre sus vidas en el bar de
enfrente, mientras se tomaban unos pinchos, especialidad de
la casa.
Al mismo tiempo que
Maricarmen y Rosarito se desahogaban en el Bar Manolo, en la
jefatura superior de Educación sonaron todas las alarmas;
nerviosos, funcionarios se paseaban por los pasillos pues
daban las dos y aquello no se solucionaba, su salida era a
las tres pero el movimiento se comenzaba a las dos y cuarto
y los nervios y el hambre les impedían trabajar desde mucho
antes. Desde la una aquello fue un sinvivir, Don Baudiano,
Jefe máximo de inspección llamó a los interfectos,
inspectores, don Aparicio y doña Josefina, a los que quitó
un gran peso de encima, no estaba el horno para bollos y
quien manda manda.
En la épica tradicional, es en la última estrofa en la que
se debe apreciar con claridad el punto final de los
acontecimientos. ya fuera en hexámetros, octavas reales o
tetrástrofo monorrimo. En esta ocasión que nos ocupa fue la
prosa fría y deshumanizada de un oficio que provenía de
inspección lo que acabó con la épica.
A las dos en punto de la
tarde, un mensajero en bicicleta dejó en la escuela un
comunicado con acuse recibo, y otro en la Biblioteca
municipal. En mano. El mensajero esperó la firma. Oficio
número tal y cual, referencia etc etc, «Se conmina a los
interfectos tal y tal y cuál y cuál, a deponer su actitud
conflictiva y esto y lo otro así mismo como abandonar las
instalaciones de inmediato a tenor de posibles sanciones en
caso de flagrante desobediencia».
Los dioses, como casi
siempre, salvaron una situación muy complicada que, de haber
llegado más lejos hubiera cambiado el curso de algunas
historias.